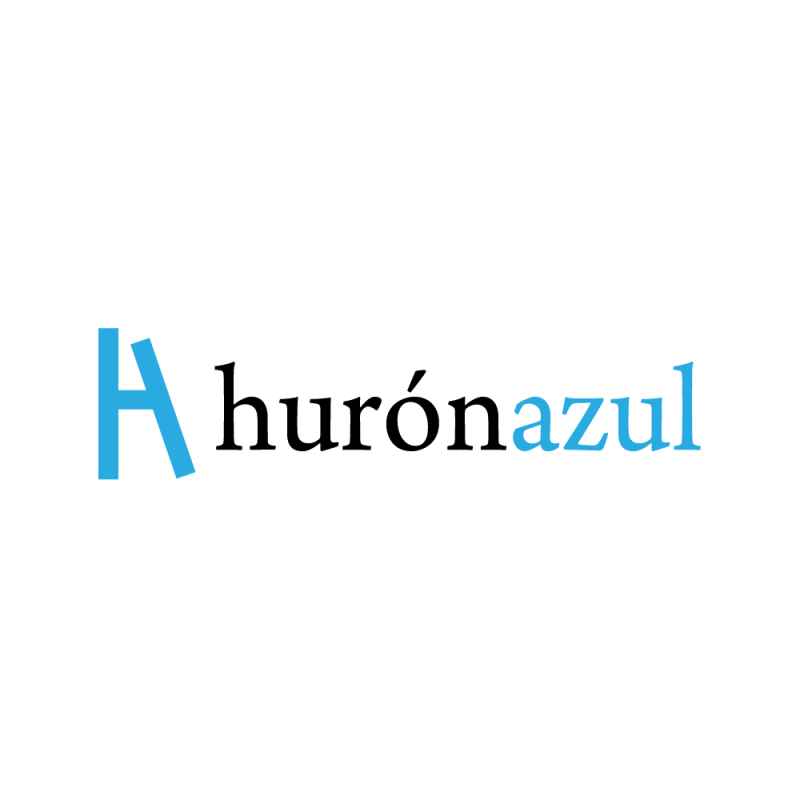Relatos
ALGUIEN SE HA ROBADO LOS CACATILLOS; Por: Dazra Novak
ALGUIEN SE HA ROBADO LOS CACATILLOS
Yo sabía desde el principio que iba a salir bien y mal al mismo tiempo, porque algo en ella me recordaba a mi madre, lo raro es que no se parecen en casi nada, pero eso es algo que no intento explicarme. Ya no. Todo eso fue cosa de unos segundos, mientras yo hacía mi entrada y me acomodaba en el butacón. Al principio había gente que entraba y salía, también estaban los niños, sus hijos, o mejor dicho, el niño y la mujercita, que esa chiquita está grande y con unos ojos caramelos de miel que cualquiera con gusto se comería de un bocado. El niño venía del baño en ese momento y, como un pequeño autómata, fue directico al televisor y volvió a agarrar su mando a distancia, inalámbrico, esas porquerías de la tecnología moderna que le recuerdan a uno de manera tan grosera que el tiempo ya pasó. La amiga de la hija, una regordeta con cara de buena gente, se sentó al lado del niño y agarró el otro mando.
—Robertico —le dijo ella—. Pon la pausa y saluda a la muchacha.
El niño me dio un beso casi sin mirarme, de lo concentrado que estaba, y se fue de regreso a su juego. Sobre la mesita había un paquete de caramelos abierto y yo agarré uno. Había pasado todo el día sin comer, de modo que lo metí en mi boca con cierto desespero, comencé a doblar el papelito, a estrujarlo, hice un acordeón, luego un barquito, una bolita. Me enfrasqué tanto en el ruido del papelito que casi me atraganto. Quizás sea que guardo cierta reserva hacia los hijos de los psiquiatras. No sé. Sonó el teléfono y yo, por instinto, aproveché para mirarla, su manera de reaccionar, lo que decía con el cuerpo y la inflexión de su voz. Traté de imaginar lo que estarían hablando del otro lado. Ella hizo una pausa breve para decirle a la niña que se ocupara de mí. Que me atendiera.
—¿Quieres agua o algo? —dijo la muchachita con un desenfado del carajo.
—No, así estoy bien —le contesté tratando de lucir lo más natural posible. Pero no me recosté al espaldar, no, me quedé sentada en el borde del butacón, lista para salir corriendo si fuera necesario.
Era una de esas casas donde la gente entra y sale a su antojo. Había ropas sobre el sofá, una chancleta en una esquina de la sala. Lo de menos era que cada quien estuviera en lo suyo. Era lo de menos. No había que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que allí la gente era feliz, coño, y eso me ponía nerviosa. Eran demasiado blancos. Demasiado sanos. Se movían con esa libertad privilegiada de quien sabe y no lo dice.
—No, té no, gracias, a mí lo que me gusta es el café —le respondí en una de esas a la regordeta amiga de la hija.
El juego era una estupidez. Unos muñequitos que se ponían felices o tristes, o locos de la risa y tenían que atrapar los globitos colgantes con la puntuación necesaria para salvar ese nivel y llegar al siguiente. Boberías de la modernidad. Eso.
—Ayer se robaron la jaula con los cacatillos —me dijo ella al colgar el teléfono—. Hoy estamos en duelo familiar.
La amiga de la hija siguió hasta la cocina y me alegró saber que había puesto la cafetera a colar porque yo no había tomado café en todo el santo día. Pero no me recosté al espaldar de la silla del comedor, adonde nos habíamos movido para trabajar con más comodidad, no, yo quería mirarla de frente mientras leía. La voz se le puso ronca y yo le alcancé mi pomito de agua para que se refrescara la garganta, pero ella no lo necesitaba, no, es que su voz es así, como la de un adolescente acabado de despertar. Nunca más regresé a aquella casa pero días más tarde, repasando ese momento, llegué a la conclusión de que lo que ha escrito no puede entenderse con otra voz que no sea la suya, ronca, desafinada, una voz de resaca. Y eso que no presté mucha atención a aquella lectura, es que, lo juro, algo me recordaba tanto a mi madre. Oí a la hija que hablaba por teléfono y le contaba a alguien lo de los pájaros. Qué fastidio. No me gustan los pájaros en jaula, estuve a punto de decirle, pero me pareció de poca educación interrumpir la lectura. Al fin y al cabo, sabrá Dios la suerte que habrán corrido los bichos. A lo mejor se los comieron, o los botaron para vender la jaula, o los vendieron con todo y jaula.
—Me gusta el café con mucha azúcar —dijo al terminar de leer el primer cuento y alzar la taza humeante que la hija, con sus ojos de caramelo, había colocado frente a ella—. En realidad me gustan mucho las cosas dulces.
Aparté la vista. Ya no tenía el papelito para estrujar porque la hija se lo había llevado a la basura cuando nos trajo el café. Ahora volvió la amiga de la hija a jugar con el niño el juego de los animalitos felices.
—No entiendo este juego —oí que dijo la amiga de la hija y el niño se burló.
—Te voy a ganar —le dijo el chiquillo, sonrió y le vi un lunarcito en medio del cachete, tan bello como el de su madre.
Volvió a sonar el timbre del teléfono. De esta manera no llegaremos a ninguna parte, pensé. Ella hablaba con alguna amiga o compañera del trabajo y en su ternura creí confirmada mi sospecha. Le dijo que estaba ocupada, que más tarde la llamaba y que se habían robado los cacatillos. Hizo una pausa para dejar que la otra expresara su conmoción por la noticia. Evidentemente los bichos eran muy queridos en aquella casa. Ella sabía que yo la estaba mirando, cómo no iba a saberlo. Un rato antes, cuando nos inclinamos sobre la hoja impresa se habían rozado un poco nuestras manos y me di cuenta de que llevaba las uñas cortas, eran anchas y encajadas en la carne, con dedos nudosos y eso no falla, eso indica gran apetencia sexual, según Nathaniel Altman en su manual de quiromancia.
—Eres una romántica empedernida —le dije—. Se nota en tus cuentos.
Ella se sonrió, tan bonito. Proseguí hablándole de los peligros de una adjetivación excesiva, de los lugares comunes y las frases hechas, del falso sentimentalismo que no era su caso pero ella me miraba y algo en sus ojos cambió. No era precisamente un reproche sino que agachó la cabeza un poquito, en un gesto donde el cuello se inclinó hacia adelante como si quisiera meter su cabeza en el hueco de mis pensamientos. Sus ojos se volvieron más negros aún, redondos, con una profundidad rayana en la locura. Traté de concentrarme en el lunar de su cachete, tan bello, pero sus ojos no dimitían, parecían un felino esperando el momento oportuno para lanzarse sobre el pajarito, ese segundo en que ya no habrá escapatoria para el animalejo indefenso.
—¿Quieres jugo de guayaba? —dijo esa voz que la providencia había ordenado hablar para bien del animalito. Era la madre de ella, una señora con el pelo muy corto y completamente blanco, con labios prominentes y cara de felicidad. Coño, ¡acaso aquí todo el mundo es feliz o qué cojones les pasa!, grité para mis adentros.
Asentí aliviada. Me tomé el jugo cual si me pusiera un traje anti radiaciones, me montara en el batimóvil o diera mi mano con uno de los salvavidas del Titanic. El vaso estaba embarrado por fuera y me chupé los dedos despacio y le hablé de la diferencia entre escribir un diario que se supone que nadie más va a leer y escribir un cuento que es, en ese sentido, todo lo contrario. También le dije que debía aprovecharse, escribir una cosa como si escribiera la otra. Ella me escuchaba ahora con suma atención e iba anotando en el reverso de la hoja con esa letra de médico que es imposible de entender.
—Me voy a casa —dijo la amiga de la hija con su pelo hirsuto recogido en un gracioso moñito—. Regreso más tarde para bañar a Robertico.
—¿Con agua caliente? —preguntó el niño sin dejar de jugar.
—Con agua caliente —respondió la regordeta con ese énfasis de quien es tan buena gente que llega un momento en que hace los favores sin que se los pidan.
La hija despidió a la amiga, llegó hasta nosotras y, con los brazos en jarra, dijo que aún no conseguía Jacques le fataliste et son maître, que su profesora de Hermenéutica aconsejaba leer en francés pero esa novela de Diderot solo aparecía en español, que entre el francés, la universidad y para colmo ahora sin los cacatillos de esta sí que se volvía loca. Algo que yo pasé por alto en su discurso hizo que sus ojitos de caramelo se abrieran en la sonrisa más feliz que yo haya visto en mi vida, digo, hubo algo gracioso porque estalló en una felicidad descomunal que la llevó a reírse compulsivamente. Después se rió la madre. Después se rió la abuela, que había acabado de sentarse en el butacón de la sala y había encendido un cabo de tabaco. Después, para mi propia sorpresa, me reí yo. Me reí sin saber de qué coño me reía, me reí a carcajadas y cuando me invadió esa calma neutral de sentirme en casa supe que ya todo estaba perdido. Me reí hasta que la muchachita cerró tras de sí la puerta de su cuarto y fue como si el director de la orquesta hubiera dicho vamos a coda y yo la única estúpida que no lo escuchó. Por suerte ella pasó por alto el incidente. Comenzó a leer otro texto, mucho más poético que el anterior y dedicado a su compañero inseparable de toda la vida, el sofá de su casa.
—¡Mamá! —gritó Robertico—, ¡tráeme agua!
—Roberto Manuel, mamá está ocupada, vas a tener que levantarte y buscarla tú mismo —dijo ella interrumpiendo la lectura mas sin perder la paciencia, ni molestarse, ni gritar, ni nada de eso que hacen las madres normales.
En ese momento alguien se asomó a la puerta. Ella se levantó y fue a hablar con la persona que había llegado. Imagino que lo despachó cortésmente argumentando que trabajábamos, porque yo aproveché y traté de entender su garabato histérico pero este resultaba indescifrable para mí. No sabría decir si eran apuntes sobre sus textos, sobre mis humildes consejos o tantas ganas de que fueran apuntes sobre mí. Cuando desisto por fin la escucho decir:
—Se los robaron anoche. Eso es señal de que tendremos que poner candado en la reja del jardín.
Venía caminando y sonriendo acaso con todo su cuerpo de cuarentona feliz. La falda se contoneaba para acá y para allá. Al sentarse dobló una pierna por debajo de la otra, como si fuera una chiquilla, y ofreció una disculpa por tantas interrupciones.
—¡Mamá! —gritó Robertico—, ¡tráeme agua!
—Robertico, ya te dije que mamá está ocupada. ¿Qué pasó con tus piececitos? Ve a buscarla tú solito mi amor.
Qué cosa tan dulce. Qué cosa. Le dije que el lector es cosa seria, que no hay que subestimar su inteligencia, no es preciso explicarlo todo pero tampoco dar estas sorpresas al final, vamos, ¿el sofá de la casa? ¿seguro que era eso lo que quería contar? Vamos, que para hacer reír a los amigos estaba bien pero un cuento es otra cosa, doctora. Y sin embargo creo que esta vez se me había ido la mano, porque volvió a enfocarme con toda la negritud de sus ojos redondos, como si estuviera descubriendo una de esas voces que a menudo tengo en la cabeza y me dicen por dónde debe agarrar el cuento o por dónde no. Si hubiera sido un perro guardián que me sorprendía en el jardín de la doctora robándome los cacatillos no me habría asustado tanto aquella mirada suya. Más que atención eran como un acecho depredador, ¿a quién te crees que engañas con ese cuento? Así debían de ser sin dudas los ojos de un narrador omnisciente y todopoderoso.
—¡Mamá! —gritó dulcemente Robertico, ese niño tan lindo y oportuno—, ¡tráeme agua!
—Te dije que la buscaras tú.
Prosiguió, ahora sin mirarme, con aquellas anotaciones ininteligibles para mí. Escribió mucho. Cada segundo pasaba como el golpe seco de un mortero y yo no sabía qué era peor, si su mirada o su silencio. Llegué a pensar que estaba escribiendo un cuento. Quizás uno donde yo era la paciente, una esquizofrénica de esas que es preciso internar cuanto antes para evitar que cometan algún perjuicio contra sí mismas o contra la humanidad. Su mano se movía con la seguridad de quien ha firmado muchas órdenes de ingreso.
—Robertico —dice con su voz ronca pero llena de una dulzura tan empalagosa que me hacía temblar—, ¿qué pasó con el agua? ¿acaso no tenías sed? No te he visto ir a la cocina.
—Ya voy mamá —respondió Robertico.
Ella bostezó, siguió rebuscando entre sus papeles y se dispuso a leer otro cuento. Desvié la mirada pero entonces lo que no me entraba por los ojos me entraba por los oídos, porque susurraba, no leía en voz alta, sino que me susurraba el cuento al oído en una tarde nublada, las dos en la penumbra del cuarto y de un plumazo que me recordara a mi madre ya no me molestaba tanto, era como si mi aberración hubiera encontrado un acomodo feliz en el argumento, no una solución al conflicto, mejor digamos que otra posible lectura, una lectura que me erizaba el mismísimo espinazo hasta vaya a saber dónde.
—¿Y entonces? —me tomó por sorpresa.
Le dije que tenía talento para la poesía. Me encantaba eso de que fueran dos personajes femeninos. Me encantaba. Ella recostó el bolígrafo a la comisura de sus labios, lo cual demostraba que estaba sopesando mis frases y eso me hizo sentir orgullosa. Tuve la sensación de que hasta la vieja me estaba escuchando entre chupada y chupada de su cabo de tabaco. Robertico había puesto la pausa al juego de los animalitos felices y se había ido a la cocina a tomar agua. En toda la casa lo único que se escuchaba era mi voz. Solo hubieran podido competir conmigo los cacatillos, pero esos ya no estaban, de modo que me di gusto diciéndole que no estaba mal ser un poco atrevida narrando ciertas cosas del cuerpo, que a veces es preciso narrar como si nadie estuviera mirando, como si uno se hubiera dejado hipnotizar y ya no quedara más remedio que contarlo todo.
-¿Lo has hecho alguna vez? –le pregunté.
Se encogió de hombros y aquello quería decir claro que sí, pero eso es algo que no se puede hacer sin el consentimiento del otro, digo, es preciso que la otra persona se deje. Ya eso yo lo sabía pero quería escucharla de todas formas. En ese momento el niño se acercó a la mesa. Que si las pruebas finales, dijo. Y mi madre se inclinó sobre mi libreta, de modo que nuestras caras quedaron tan cerca que al volver mi mirada hacia ella rocé levemente sus labios. Esta vez no se apartó de mí con el horror clavado en el rostro, sino que sonrió dulcemente, como lo hacía antes.
-¡Qué lindas! –exclamó el niño mirándonos y hasta él mismo parecía sorprendido por su frase, porque ladeó la cabecita sonrojado.
Yo no dije nada, pero ella sí.
Ella dijo:
-Gracias… mi amor.
Y le abrió los brazos. Al acercarse las caras sin querer tropezaron y aquel besito torpe se lo dieron en la boca. Ambos rieron sin dejar de abrazarse. Después rió la vieja. Después rió la muchachita, que había asomado la cabeza para saber de qué iba aquel barullo. Después reí yo, o quizás no, nunca sabré si aquello fue risa, digo, me pareció que yo lloraba a la misma vez.
Dazra Novak