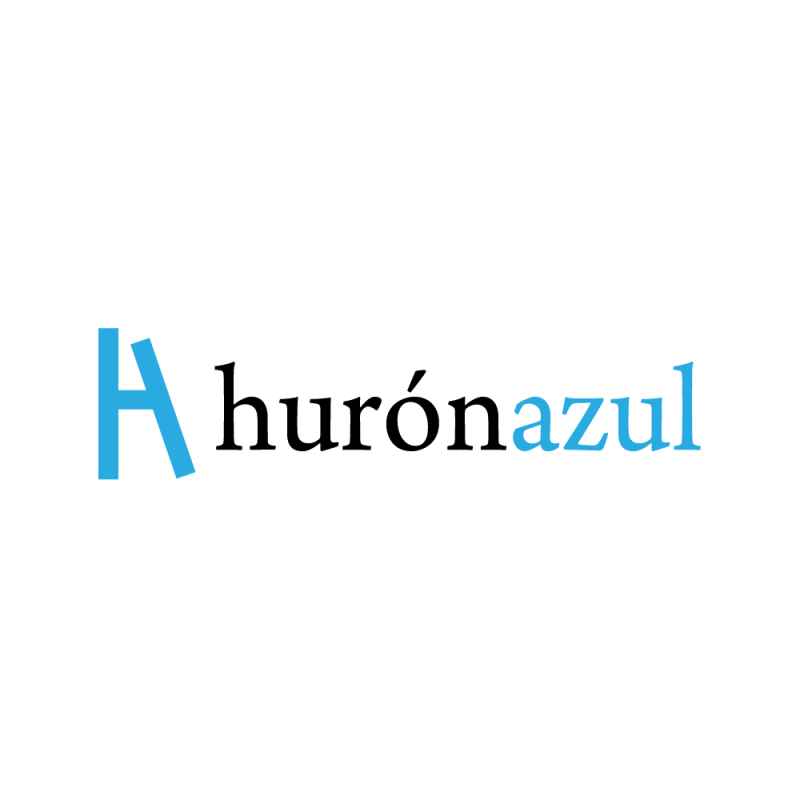Narradora y periodista. Ha publicado en Cubaliteraria, Havana Times, Isliada. Ensayos suys han aparecido en las revistas El mar y la montaña, Matanzas y El caimán barbudo. Entre otras, las antologías Isla en Negro y ¿Cuánto cuestan los abuelos? han recopilado algunos de sus cuentos. También ha publicado en las revistas de Literatura Papeles de la Mancuspia, en Otro Lunes, Isliada y Voces. Actualmente forma parte del equipo de redacción de Diario de Cuba.
A penas llegamos Marcos me abandona a mi suerte. Aparece la Lupe y yo vigilo a Marcos, no fuera que regresara y me agarrara besando a su mujer. Nos recostamos a la reja. La Lupe parece que arrastra la vida.
Le brindo mis oídos porque sé que no tiene muchos, que con los suyos no le basta. Ella necesita otros dos oídos para que sepan cuánto puede odiar.
Su venganza sea.
Lo veo regresar por la derecha. Cambio la inflexión de la voz para que sepa que el beso que me intenta dar puede ser de muerte. Si Marcos nos descubre, quién sabe qué pueda pasar. Entre sus fantasías no está ver a dos mujeres besándose. Dice que lo ve asqueroso e inútil. Yo quisiera saber cuáles son las fantasías de mi socio.
Debe ser con perros. Él es veterinario. Él ama a los perros más que a su mujer, por eso ella protesta cada vez que me ve y aprovecha la oportunidad para besarme. Ella cree que me gusta y como no la rechazo, no pierde la oportunidad.
Marcos solo ha regresado para asegurarse de que la cola para entrar a la pizzería no ha avanzado y que no lo hemos dejado fuera. Creo que sospecha de nuestros besuqueos. Se vuelve a ir con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. Se va sin curiosidad. Sin pensar en qué tanto hablamos su mujer y yo.
La Lupe es enfermera y ha visto muchas cosas. Ese es su lema. Yo nunca me he acostado con una enfermera, pero pudiera. Aunque no con la Lupe que dice que ha visto muchas cosas.
No me cuenta nada. No se decide. Y mira que le insisto. Ella voltea la cabeza y respira profundo. Me imagino las cosas que ella sabe pero quiero que me las cuente.
A cambio yo le cuento algunas mías. «Ayer me sacaron una muela, pero hoy estoy aquí con ustedes y quiero comerme una pizza para que me duela la cara, la mandíbula, la vida. Para que no sea suficiente con dos dipironas». Ella finge asombro y me pide que la bese. Esta vez me resisto. La Lupe es grande y me fuerza al beso. Entonces comienza a hablar como loca de las desgracias ajenas y no de lo que quiero que me hable.
«¿Qué hace Marcos por allá?» le pregunto para cambiar el tema que me abruma y ella me responde que vigilando la otra cola, la de las oportunidades. Me quedo con mis dudas porque desde donde estoy solo lo veo mirar de un lado a otro.
Estoy a punto de gritarle: «Marcos, come back, come back, come back», mientras me aferro a la reja y mi voz se rasga por la angustia que me provoca la Lupe. Eso es solo una imagen. No me atrevo y yo también aprovecho el impulso y la beso y decido dejarme arrastrar y olvidarme de Marcos que en eso viene corriendo con los puños cerrados y tenemos que seguirlo corriendo también porque se le ha dado su oportunidad.
¡ladrón! ¡ladrón! ―alcanzo a escuchar y me doy cuenta que es con Marcos. Corro.
Con esa cadena de oro que lleva en las manos ya no tendremos que hacer cola en esa cochina pizzería, para comernos esas cochinas pizzas. Me dice en cuanto puede. Miro a la Lupe y ella me sonríe asintiendo. Ella sabía el plan.
Me preocupo. ¿Nos habrá visto? El pelo de la Lupe está revuelto, pero ahora no se sabe si fue del corretaje o del enredo que le provoqué con mis dedos. No sé si Marcos nos vio. No comenta nada. Solo habla sobre su éxito. Lo logró. Ahora debemos esperar. Se cambia de ropa. Él sabe a quién le puede interesar. Mientras nos quedamos a esperarlo nosotras nos tenemos que cambiar de ropa.
Él sale.
Temo que no tengan nada para mí. Le temo más a desnudarme frente a la Lupe. Me equivoco. Tienen ropas para mí. Me ajustan más que las mías. Son nuevas. Pero cuando la Lupe me ve desnuda se me abalanza.
Alterna. Mi boca, mis senos, mi boca, mis senos y decide dejarlo todo para más tarde. Marcos debe estar al regresar. La transacción es rápida.
Marcos regresa con los dólares en el bolsillo y vamos al restaurante de Alberto.
«¿Viste lo bien que le quedan la ropa a Elízabeth?» comenta ella y me golpea las nalgas. Sospecho que hay otros planes. Pero Marcos la reprende por su exceso de confianza. ¿Qué hace su mujer tocándole las nalgas a otra mujer? La Lupe no se ruboriza porque es negra.
Yo bromeo: «¿Qué, tienes miedo?» Él me mira y siento que me reconoce. Yo soy su socia, la que sería incapaz de traicionarlo.
La comida es muy cara y nos tratan como a clientes VIP. Alberto sabe que Marcos deja sus bolsillos en la mesa. Alberto no escatima en elogios y mete la cabeza en mi escote. Marcos le corta las intensiones.
Cae la incomodidad sobre la mesa.
Alberto se va. La Lupe a penas me mira. Se siente traicionada cuando Marcos la besa y le dice que era solo para espantar las moscas. Que él no caga donde come y que ahora yo soy parte del equipo.
«¿De qué equipo?» pregunto yo.
«Ella tan ingenua como siempre» dice la Lupe mirándome a los ojos y descubro que no está jugando. Pretenden que sea parte de la banda. «Nosotras distraemos y él ejecuta».
«wait, wait, wait, yo no quiero ser parte de ninguna banda, además, haciendo qué».
«Lo que ya sabemos que haces» se ríen. Yo misma no sé qué hago y prefiero tomarlo como una broma.
Antes de irnos al apartamento, jugamos a que asaltamos un banco. Me tiro al piso, me enmascaro con la saya de la Lupe y siento su olor. Está excitada. Marcos me dispara con sus dedos hechos pistola y la Lupe me sacude para que no muera. Así cierra la escena y nos recordamos que somos adultos.
«Es que la cerveza y los camarones nos han hecho alergia» dice Marcos y me revuelve el pelo. Siento que recuerda los años en la universidad. Cuando éramos unos chiquillos con sueños, queriendo escalar la montaña más grande del mundo.
«Vamos, que en el apartamento tengo lo que nos hace falta» y nos agarramos a sus brazos abiertos.
La Lupe tiene muy buena mano. Directo a la vena y a penas se siente el pinchazo. Para mí una pequeña dosis, es suficiente. Ellos prueban todos los días.
Vemos el mismo horizonte y yo hago lo que hago. Me quito la ropa y me acaricio.
Bailo desnuda en medio de la habitación y ellos aplauden emocionados.
Me gusta que me miren, que me toquen. Soy perfecta.
Huyo por toda la casa. Los dos quieren tocarme. Llego a un rincón. No tengo escapatoria. Y dejo que hagan conmigo lo que quieran.
«Elizabeth, dale que nos toca» me susurra la Lupe mientras me agarra por la cintura y me arrastra al interior del apartamento. Allí está el viejo gordo que no es extranjero ni un carajo, pero que tiene dinero y cadenas y celular caro.
Marcos se despide. Cierra la puerta con una sonrisa. Acaba de cerrar el negocio.
Empiezo a bailar en medio de la escena. Me quito la ropa poco a poco en lo que la Lupe acaricia al viejo. Lo besa.
«Este negocio da». Pienso porque sé que en cualquier momento entra Marcos con una pistola, amenaza al viejo y nos podremos ir sin que el viejo llegue a tocarme. Cuánto ha cambiado mi socio. Esta es la última vez. Es verdad que el negocio es redondo. Yo tengo mis ventajas.
Bailo en la esquina de la cama. Lupe desnuda al viejo. Se desnuda ella. Ya estoy en blumers. Marcos no acaba de llegar.
La música la escogió el viejo. La Lupe se la mama. Yo estoy a punto de vomitar. Marcos no llega. ¿Cómo la Lupe se atrevió a tanto?
La oscuridad se hace casi absoluta dentro del cuarto. Miro a la puerta. Pero con mirar no basta. Llegó el compás en que me quito el blumers. Marcos no llega y la Lupe me empuja a la cama.
«Lo siento, mi hermana, cambió el libreto» me dice al oído con todo su odio resumido mientras el viejo me penetra y yo no grito porque sé que la tragedia a penas empieza
Amado del Pino (Tamarindo, Camagüey, 1960). Licenciado en Artes Escénicas. Especialización en Teatrología y Dramaturgia en el Instituto Superior de Arte (ISA). Premios: 2005 Accesit en el Concurso de Dramaturgia de la Embajada de España en Cuba por su obra “En falso”. 2005 Recibe la Distinción por la Cultura Nacional. 2003 Premio UNEAC de Teatro “José Antonio Ramos” por “Penumbra en el noveno cuarto”. 2003 Premio Anual de la Crítica Literaria por “El zapato sucio”. 2003 Premio de Teatrología Rine Leal por el libro de ensayos “Sueños del mago. Estudios de dramaturgia cubana contemporánea”. 2002 Premio de Dramaturgia Virgilio Piñera por “El zapato sucio”. 2000 Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro por la obra de toda la vida, otorgado por el Ministerio de Cultura. 2000 Placa Avellaneda por su labor como crítico teatral. 1999 Obtiene, por quinta ocasión, el Premio del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio. 1995 Recibe el Premio Razón de Ser, de la Fundación Alejo Carpentier, por su proyecto de libro “Las noches de Virgilio Piñera en el teatro cubano”. 1988 Es elegido miembro de la UNEAC. 1987 Premio de Actuación de la UNEAC por su desempeño en la película “Clandestinos”. 2008 Premio Carlos Arniches por su obra “Cuatro menos”. Desde 2006 reside entre Cuba y España.
Situada en el centro de Madrid, en el barrio de Arguelles, la librería Rafael Alberti comenzó su actividad en el mes de Noviembre de 1975. Desde entonces se ha convertido en una de las librerías de referencia en Madrid.
En el año 2005 fue galardonada por el Ministerio de Cultura y la CEGAL con el V Premio Librero Cultural por su proyecto “Encuentros en Alberti”, con el que ha conseguido convertir el espacio de la librería en uno de los referentes culturales en Madrid. Muchos han sido los poetas, escritores, editores, que han dejado palabras y experiencia en las paredes de Alberti, por dar algunos nombres: Jose Luis Sampedro, Jose Antonio Muñoz Rojas, Angel González, Francisco Brines, Ernesto Cardenal, Bernardo Atxaga, Joan Margarit, Juan José Millás, Elvira Lindo, Luis García Montero, Luis Muñoz, Ida Vitale, Juan Cruz… y así hasta más de 200 creadores literarios, poetas y ensayistas.
Los editores independientes madrileños, concedieron el Premio Bibliodiversidad en año 2004 a la librería Rafael Alberti por la variedad y riqueza de su fondo editorial (más 20.000 títulos).
Contacto: info@libreriaalberti.com
Estamos en: calle Tutor, 57 28008 Madrid
Teléfonos: 915443370 – 915442908
Nuestro horario:
de 10-14 mañanas
de 16.30 a 20 tardes
sábados: de 10.30 a 14
El próximo jueves 4 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar en la Librería Rafael Alberti de Madrid (calle Tutor 57, Metro Moncloa y Argüelles) la presentación de la Colección G. y de su primer número “Malditos bastardos”.
- Presentación de los invitados y breve comentario sobre el origen de la Colección G. Ignacio Rodríguez, Ediciones La Palma
- Lectura de la carta enviada por Gilberto Padilla desde Cuba, Director de la Colección G.
- Introducción al contexto literario cubano actual. Amado del Pino, Premio Nacional de Dramaturgia, Cuba.
- Lectura de un relato del libro por Alfredo Lima (Aladino), Actor de teatro, Cuba
Conversatorio: 15 minutos
Vino y sones cubanos
Yo estaba en la barra del bar con un vestido negro comprado en una tienda de segunda mano, tratando de conquistar a un italiano que bebía solo en una mesa cercana. Me había ocupado de empinar todo lo que se podía empinar y ofrecer una hermosa vista cuando un tipo con guitarra y sombrero de cowboy se paró al lado mío. Pidió un whisky doble y encendió un cigarro a pesar de que había una enorme señal de no fumar frente a nosotros.
– Me llamo Bill, dijo, Fosforera Bill, y se tocó el sombrero al estilo de Harrison Ford en cualquiera de las películas de Indiana Jones.
Yo me limité a seguir bebiendo e ignorarlo.
– ¿Qué te parece si echamos un pasillo? – preguntó. Mantenía el cigarro entre los dientes y trataba de lograr un verdadero acento americano.
Iba a advertirle que estaba trabajando, cuando llegó el tipo de seguridad y le pidió que apagara el cigarro o se marchara. Bill lanzó el cigarro a los pies del guardia y lo pisoteó concienzudamente. Luego le dio la espalda y pretendió continuar su conversación conmigo. Le resultaba difícil lograr el acento sin algo entre los dientes. Me pareció divertido. Le pregunté por qué le decían Fosforera Bill.
– Porque me llamo William, respondió, y sé MUCHO de fosforeras. Después me contó la historia de su vida.
En aquella época yo andaba con el negro Lino, dijo. Nos dedicábamos a tocar blues en el malecón desde hacía un par de años y nos iba bastante bien. Él tocaba la trompeta y yo, la guitarra. A veces aparecía alguien con una filarmónica y montábamos nuestros buenos conciertos. Podíamos haber seguido así por mucho tiempo si no fuera por el asunto con el cuarto de Lino, un agujero de tres metros de ancho por tres de largo con su barbacoa respectiva hundido en un solar en medio del Vedado.
Un sitio oscuro y caluroso siempre abierto para los socios. Como Lino estaba viejo, no le importaba que me apareciera por allí de vez en cuando con una muchacha y me encerrara a sudar en la barbacoa. Solo tenía que llevarle algo de tomar y si era posible algún cassette viejo con música nueva. Lino tocaba su trompeta todo el tiempo que duraba la función. Cuando dejaba de tocar, era hora de dejar de mover la barbacoa.
Yo bajaba con la muchacha en cuestión, me quedaba tomando ron y tocando guitarra hasta que nos íbamos a comer algo por ahí antes del recorrido habitual por todo el malecón. Era una buena época.
Una vez me empaté con una rubia que estaba completamente fuera de serie. También fuera de sus cabales. Le había dado mi palanca de todas las maneras posibles y aún no estaba contenta. Lino dejó de tocar pero la muy puta me miraba con cara de “¿esto es todo lo que hay?”. Ignoré el aviso de Lino y volví a prepararme para la ofensiva. Esta vez te voy a dar con todo, mamita, recuerdo que pensé justo antes de que la barbacoa se derrumbara. Lino se salvó porque aún estaba en la puerta sin decidirse a entrar para sacarnos a patadas. La muchacha terminó un poco golpeada. Yo también me rasguñé un poco. El comején inundó la salita de Lino. Puro comején era lo que aguantaba la barbacoa.
Toda la tarde y la noche la pasamos sacando escombros, madera podrida, trapos viejos, cosas que no servían para nada. El colchón tampoco servía de mucho, estaba lleno de huecos y muelles sueltos, pero en algo había que dormir.
Me dio pena con Lino. También me dio pena conmigo que ahora no tendría a donde llevar a mis conquistas. Un poco por culpabilidad y otro por necesidad le dije a Lino que íbamos a volver a levantar la barbacoa, pero bien hecha. Esa noche tocamos como nunca. Diecisiete temas. Desde Summertime hasta The house of the rising sun. Y qué espíritu. Noche tras noche le entrábamos a la música como un par de locos. Conseguimos una muchacha que empezó a bailar con nosotros por amor al arte. Estaba todo lo mala que se puede estar a los 20 años, pero tenía una carita dulce y se meneaba con tremendas ganas. Usaba unas sayitas cortas con mucho swing y a nadie le importaba que estuviera más flaca que un palo de guayaba. Resultó que además tenía buena voz.
Una de esas noches nos encontramos con un tipo que nos quiso contratar para tocar en su club. El pago era bueno y había que trabajar menos. Así podríamos dedicarle tiempo a la barbacoa, y yo podría volver a estar con una mujer en una cama, aunque fuera la cama de Lino con el colchón de Lino.
Así que empezamos en el club. Lino iba de cuello y corbata, yo me ponía una camisita de cuadros y un sombrero de cowboy que había encontrado en el derrumbe. La flaca se había agenciado un vestidito rojo lleno de lentejuelas y un poco de relleno para los senos. Bajo las luces se veía muy bien. La flaca empezó a gustarme. Cada vez tenía más deseos de encontrar un lugar decente donde templar. Entonces Lino me dijo que si volvía a levantar la barbacoa podía quedarme allí. A mí me basta con la trompeta y la salita, dijo.
Era una buena idea. El baño de todas formas era colectivo y estaba ubicado como a diez metros del cuarto. Ese fin de semana conseguí vigas y cabillas para empezar a tirar una placa en serio.
Una plaquita de tres metros de largo por tres de ancho, unos escalones para subir, una baranda que hice con mis propias manos de guitarrista de mala muerte y una colchoneta que consiguió la flaca no sé dónde. Otro socio nos regaló una especie de escaparatico para niños y así llenamos el espacio. La vida iba sobre ruedas. Teníamos una sólida barbacoa de cemento sin resanar. Pusimos una par de colchas en el piso al estilo hippie y colgamos farolitos chinos. Oíamos música, tomábamos ron y estábamos de lo más felices, como una gran familia sureña. Yo sentía que andaba realizando el sueño de mi vida, un nigger y dos white trash viviendo al estilo de los verdaderos vagabundos sin hacer nada más que disfrutar la vida y tocar mi guitarra. Entonces empezamos a tener problemas con las vigas.
Las habíamos empotrado en las paredes laterales, siguiendo las instrucciones de un socio que había levantado muchísimas barbacoas en la Habana Vieja. No debíamos haber tenido problemas. Pero los tuvimos.
Primero apareció una rajadura en la pared que daba al cuarto del médico. El cuarto estaba lleno de rajaduras por todas partes, pero aquella específicamente les molestó al médico y a la mujer del médico, una rubia decolorada y pretenciosa que odiaba vivir en el solar. Lino y yo fuimos a ver la rajadura. Se esparcía desde la viga que habíamos empotrado en la derecha hacia el piso en forma de telaraña. El socio que nos había dirigido en la construcción de la barbacoa dijo que era una rajadura superficial y sin consecuencias, pero ni el médico ni la mujer del médico estuvieron de acuerdo. Les dijo que podíamos colocar una viga vertical en el cuarto de Lino para soportar la carga de la viga horizontal de forma que el peso de la barbacoa se distribuyera longitudinal y equitativamente a lo largo del nuevo soporte, etcétera… El lenguaje técnico sonaba muy bien, pero el médico, y especialmente la mujer del mujer del médico, insistieron en que esa barbacoa era un peligro para el solar, que habíamos sobrecargado la estructura, (me pregunté que sabrían ellos de estructuras sobrecargadas), y que había que tumbarla. Nos estuvimos riendo un buen rato cuando dijo eso. Para entonces se habían reunido varios vecinos. Entre ellos la presidenta del Consejo de Vecinos. Puede parecer raro pero había un Consejo de Vecinos en el solar y yo ni siquiera lo sabía. La compañera dijo que para empezar habíamos levantado una barbacoa sin los permisos requeridos y que eso era una violación de la Ley de la Vivienda, sin mencionar que el compañero Lino tenía dos convivientes no registrados, y que ella había sido muy comprensiva hasta la fecha pero además nuestros ensayos a cualquier hora y hasta cualquier hora afectaban el desarrollo normal de la vida en el vecindario, y así por el estilo durante unos 45 minutos.
Lino es un tipo ecuánime. Yo no tengo nada de eso, pero me mantuve tranquilo a ver a donde querían llegar. Así nos enteramos que los vecinos, es decir la presidenta del Consejo de Vecinos, el médico y por supuesto la mujer de médico, habían enviado una queja al Instituto de Vivienda y se estaba esperando una inspección en cualquier momento para determinar si era necesario o no demoler la barbacoa.
Otra vez hice alarde de paciencia. No dije ni media palabra. Me fui con la flaca para el cuarto y estuvimos ensayando un tema nuevo hasta que nos dio la gana. Después templamos con rabia, con ganas y con mucho ruido. Lino no tocó la trompeta, así que el médico tuvo que mandarnos a callar.
Al otro día vino la inspección. Eran dos policías, dos agentes de las brigadas especiales, un par de funcionarios del Instituto de la Vivienda, un Ingeniero Civil y un carro de bomberos con los aditamentos necesarios para tumbar una barbacoa (martillos, mandarrias y un par de pares de brazos). Los tipos se veían apenados pero de todos modos procedieron a demoler a bastante velocidad.
Lino se sentó en la acera de enfrente con su trompeta y tocó todo lo que le pasó por la cabeza mientras nuestra obra era reducida a pedruscos. La flaca se ocupó de vigilar los cuatro tarecos que teníamos y que tuvimos que sacar para la acera. Otra vez dedicamos la tarde a sacar escombros, y la noche a tratar de acomodarlo todo nuevamente en la salita de 3 x 3.
La flaca y yo volvimos utilizar los parques y al negro Lino le dio un infarto un par de semanas después. La mala vida, dijeron el médico y la mujer del médico, mientras lo llevaban al hospital. La flaca fue con ellos. Me contó que Lino murió por el camino. No sufrió, dijo. Estuve a punto de reírme. Esa noche nos quedamos en el colchón lleno de huecos y muelles saltarines de Lino.
No dormimos. No templamos. Odiamos. Cuando nos cansamos de odiar recogimos nuestros bártulos, la trompeta de Lino, mi guitarra y el vestidito de lentejuelas. Vaciamos el alcohol que nos quedaba encima del colchón y yo hice funcionar la fosforera. Ardió como el infierno. Vimos el corre corre desde el malecón y las chispitas iluminando el cielo oscuro de la madrugada habanera. No quedó nada de la barbacoa, ni del solar, ni del cuarto del médico, el baño público o las sábanas blancas de la compañera presidenta del Consejo de Vecinos.
Luego sucedió lo que tenía que suceder y yo pasé diez años preso por incendiario y disidente. No sé qué caramba tenía que ver una cosa con la otra. Tal vez haberme cagado en la madre de un montón de gente unas cuantas veces cuando supe que Lino estaba muerto. En la cárcel aprendí a ensamblar fosforeras, reparar fosforeras y rellenar fosforeras. Llegué a ser el más rápido del gremio.
- Todavía lo soy, añadió Bill al final en un tono que parecía más apropiado para otra cosa.
De repente parecía más joven y mucho menos duro. Se dio un trago largo y encendió un cigarro para cada uno. A los dos minutos estábamos saliendo del bar acompañados por el tipo de seguridad y media botella de whisky brasileño. Paramos un taxi y fuimos hasta 23 y Malecón. Eran las tres de la mañana, hora triste en que el Malecón empieza a marchitarse. Compramos ron y nos sentamos a mirar el mar. Pasó un desfile de viejitas vendiendo maní. Pasaron dos travestis. Pasó una procesión de prostitutas fracasadas. Pasaron varias parejas recién armadas que no iban a durar más allá de la hora en que sale el sol.
Bill sacó la guitarra y empezó a tocar algunos de los diecisiete temas que tenía montados con Lino y la flaca. Primero sonaba triste pero al final de la botella estábamos los dos bastante más alegres y nos pusimos a bailar sobre el muro hasta que apareció un carro policía con dos de ellos a bordo. Yo me entretuve jugando con las manos de Bill, esperando que se fueran.
Nos fuimos nosotros. Llevé a Bill a mi cuarto, un espacio amueblado con los trofeos reunidos en largas noches de cacería de extranjeros. Un lugar sin barbacoa ni vecinos curiosos. Bill siguió tocando guitarra un par de horas. Después me hizo el amor poéticamente. Un poema feroz y sin afecto.
- No puedes seguir siempre lleno de odio, le dije, tiene que haber un límite.
- ¿Límites?, preguntó medio sarcástico y continuó vistiéndose en silencio. Guardó la guitarra en el estuche y recitó:
¿Quién dijo alguna vez: ¿hasta aquí el amor,
hasta aquí el odio?
Luego se fue, también poéticamente, como en los versos de Jacques Prevert:
“Sin mirarme,
sin hablarme.
Y yo me cubrí
la cara con las manos.
Y lloré.”
“Tengo gran fe en los locos. Mis amigos le llamarían confianza en mí mismo”
Edgar Allan Poe
Era la hora del almuerzo y Li le dijo a Boni que iba al Tong Po Laug a comprar algo de comer. Se levantó de la silla y lo dejó solo con los libros y los discos.
-Si viene alguien preguntando por mí, dile que regreso enseguida, le recordó ella mientras se alejaba.
Boni asintió con la cabeza. Había llegado temprano a la librería y tenía hambre; también le hubiera gustado comprar comida en un restaurante pero no tenía dinero; era temporada baja y lo que ganaba apenas le alcanzaba para sobrevivir. Y para colmo, la policía había instalado cámaras en las puntas del boulevard del Barrio Chino, y jineteras y turistas habían emigrado a lugares más seguros…
Al rato, vio salir a Li del Tong Po Laug con un plato humeante en la mano: había comprado una paella. En la medida que la joven se acercaba, él sintió el olor de la comida y la boca se le llenó de saliva; esperaba que le brindara. Detalló en el color amarillo de los granos, y el verde chamuscado de los vegetales. Identificó los frijolitos chinos; le gustaban los frijolitos chinos. Descubrió un camarón encumbrado en medio de la montaña de arroz; era un camarón solitario, ovillado, que le daba un aire apetente y majestuoso al plato. De buena gana, hubiera metido la mano y engullido el camarón. Pero no hizo nada; se quedó en silencio, sufriendo con los efluvios de la comida y tragándose su propia saliva.
-Mira, dijo Li, y señaló con el tenedor al camarón solitario. ¡Qué bonito!, agregó ella.
-Sí, respondió Boni.
-Lo voy a dejar para último, dijo Li. O mejor no; lo voy a dejar en el plato. A ver si es un camarón encantado y nos trae algo bueno ¿Qué tú crees?
-De acuerdo, dijo él y contempló con envidia al camarón solitario.
Boni dejó de pensar en la comida y miró para la entrada del boulevard. La gente caminaba hurgando con la vista en los restaurantes; los porteros le mostraban las cartas y pregonaban las ofertas. Frente a la librería uno hacía un pregón que a él particularmente le desagradaba: suplicaba que el Tong Po Laug era la Bodeguita del Medio del Barrio Chino y que ahí la cerveza costaba más barata. Aquí el turista puede hacer lo que desee, concluía el hombre. Ahora Li comía más despacio; ya había devorado una buena parte de la montaña de arroz con vegetales. Y aunque Boni se entretenía mirando a la gente que entraba al boulevard, de vez en cuando se fijaba en la paella. El camarón seguía intacto pero siempre en otra posición; por su cuenta, le había dado unas cuatro vueltas al pozuelo. Una de las veces que miró, Li lo sorprendió; ella también estaba preocupada, sabía que él tenía hambre; era posible que hubiera salido de su casa sin haber probado bocado alguno.
-No te preocupes, Boni, te voy a dejar algo; yo no puedo con todo esto. Pero no te comas el camarón, sabes. Creo que es un camarón encantado y nosotros necesitamos suerte, dijo ella.
Él estuvo de acuerdo. Se alegró de que Li lo tuviera en cuenta. Con la noticia, las tripas le empezaron a hacer un ruido aparatoso; pero lo peor era que no podía comerse el camarón. No importa, se dijo; algo es algo; y dejó de preocuparse por la comida.
Li le extendió el plato. Boni comió con apetito. Cuando terminó, tuvo intenciones de tragarse el camarón; pero en ese instante se percató de que había cambiado de color. Recordó que al principio tenía una tonalidad rosada, salpicada de blanco, y ahora había alcanzado un rojo intenso como escarlata.
-Mira, le dijo sorprendido, y apuntó al camarón igual que había hecho ella.
-¿Qué?, respondió la joven.
-Mira como ha cambiado de color, dijo él.
-¿El qué?, dijo Li.
-El camarón, dijo Boni.
-No le veo nada extraño; está igual, aseguró ella y viró la cara.
Boni no insistió. Pero en la medida que miraba al camarón, su nuevo color se hacía más intenso y hasta notó que se había movido. ¿Qué le estaba pasando? ¿Se le estaría inclinando el tejado, como le gustaba decir a su amiga Svetlana la rusa? Luego pensó que no le contaría a nadie lo sucedido; jamás lo entenderían; la gente ordinaria podría imaginar que era una alucinación. Pero él estaba convencido de que sentía algo diferente, era como si flotara o lo invitaran a viajar a otros lugares. Entonces miró a Li y se sorprendió aún más: podía ver las cosas que su compañera estaba pensando. ¿Qué es esto?, se dijo. La única respuesta que encontró fue que el camarón lo había conducido al cerebro de la joven. Todo podía suceder con el encanto de un camarón, pensó finalmente.
-¿Te pasa algo?, dijo Li.
Boni dejó de mirarla; se sentía mezquino al saber que podía conocer su pensamiento.
-No, respondió y se fijó en el portero del Tong Po Laug.
Tampoco quería saber qué pensaba aquel sujeto vestido de amarillo y con un sombrero cónico, pero se horrorizó al ver la poca capacidad que tenía: en su cerebro fluían sólo un par de ideas. Y lo más alarmante era que tardaban demasiado tiempo en reaccionar. Boni encontró que tenía la masa encefálica verde como si estuviera podrida. Y él había aprendido en la escuela que la materia cerebral se componía de gris y blanca. ¿Cómo era posible que la tuviera de otro color? De pronto, en la mente del portero afloraron billetes; era como si se mostraran ante un proyector. Boni dirigió la vista hacia donde él estaba mirando. Reparó que se fijaba en los transeúntes que entraban al boulevard. ¿Qué bárbaro?, pensó y llegó a la conclusión de que el portero asociaba a la gente con alguna moneda. Supuso que su capacidad no sobrepasaba la de un chimpancé y sintió un poco de lástima por él. Pero a Boni le hubiera gustado que lo mirara, le encantaría saber qué tipo de dinero le correspondía. Seguro me ve estampado en pesos cubanos y para más detalles en billetes de a uno, pensó; y le resultó graciosa y a la vez patética aquella ocurrencia.
Hacía rato que había terminado con la paella. ¿Qué hago todavía con esto?, se dijo Boni al ver el pozuelo. Miró hacia el piso; buscó donde colocarlo. Se decidió por un rincón, al pie de la vitrina de los relojes, ahí estaría resguardado del paso de las personas; también era difícil que algún animal, con más seguridad los gatos, se acercara al camarón. Después inclinó la cabeza sobre la mesa donde exhibían los discos; se sentía amodorrado. Más tarde percibió que un hilillo de baba le colgaba de la boca y le caía en el regazo. Se quitó los espejuelos y se pasó la mano por la cara. Creyó haber dormido unos quince o veinte minutos; ya eran casi las dos. Ahora la gente salía de los restaurantes y se detenía en la librería. Había comprobado que en ese horario los turistas compraban libros del Ché y la Revolución; y los cubanos, horóscopos y folletos de santería. Casi siempre, hacía buenas ventas.
Más consciente del instante, se fijó en Li y la vio atareada vendiendo discos. La joven despachaba y a la vez no le quitaba la vista de las manos a los clientes. Habían sido rodeados por un tumulto de personas. Los nuevos ricos, el hombre nuevo que sale a caminar La Habana las tardes de domingo, le gustaba pensar. Boni se irritó con la bulla que hacían; tomaban los CD; preguntaban a gritos los precios y discutían cuál era el mejor. Entonces recordó al camarón. Miró para el pozuelo y lo vio en el mismo sitio. Se alegró: seguía fosforescente como al principio pero ahora el brillo contrastaba con la penumbra del rincón. Sonrió para sí. Se propuso indagar qué pensaba aquella gente insulsa. Dirigió la vista al grupo y entró y salió de sus cabezas. Vio más o menos lo que suponía: en unos, fragmentos de películas; en otros, conciertos de música, documentales del Discovery Chanel…; pero en la mayoría no encontró absolutamente nada, permanecían con la mente en blanco como si no existieran.
Hasta ese instante, habían tenido buena venta de discos pero no de libros. Boni empezaba a preocuparse; era probable que ese día no ganara dinero. Un rato después se animó al ver a un par de turistas; por el idioma supuso que eran alemanes. Andaban sucios y con peste a sudor. Esperó a que se detuvieran frente a la librería. Se acercó a ellos y le hizo la pregunta de siempre:
-¿Puedo ayudarlos en algo?, dijo.
De momento los hombres no reaccionaron; estaban concentrados mirando unos pósteres del Ché. Boni repitió la pregunta.
-¿Sí?, dijo uno de los hombres.
Entonces él señaló los libros.
-¡Oh!, no, no, dijo el hombre y se quedó mirándolo serio. No, repitió; pero esta vez en un tono áspero.
Boni no se molestó. Se fijó en el camarón y se propuso entrar en la cabeza del turista que había hablado, quería conocer cómo pensaban los extranjeros. Son personas igual. También se cuestionó que viajaban por el mundo. Entonces tienen que ser diferentes. Con mayor interés, se coló en la mente del turista. Primero observó su pelo rubio casi blanco y amelcochado como si hiciera días que no se bañara. Sintió una peste similar a la del Barrio Chino cuando se reventó la cañería de los restaurantes. Después se estableció en uno de los hemisferios del cerebro del hombre. Tenía esperanzas de encontrar imágenes con los encantos de la ciudad como proponían los anuncios publicitarios; en cambio, no vio nada en concreto; más bien tropezó con un cúmulo de ideas que no logró comprender: estaban en alemán. ¡Qué malo!, exclamó. Sin embargo, al contemplar una medalla de la vitrina, el turista pensó algo que Boni sí entendió: Ich haben hunger, se dijo el hombre. Yo también tengo hambre, se dijo él.
Todavía apesadumbrado, vio alejarse a los alemanes sin que compraran nada. Acto seguido, entraron en la Parrillada, el restaurante vecino de la librería. Boni se alegró; creía que ese sitio diseñado como un comedor obrero era el lugar ideal para aquellos imbéciles.
Ya era media tarde y El Barrio Chino se mantenía tranquilo; sólo los niños de los alrededores correteaban por el boulevard. Boni pensó que la gente estaba perdiendo el hábito de leer. El mundo cambia, se dijo con nostalgia. Entonces recordó a los alemanes. Sintió desprecio por ellos. Igual recordó que se habían fijado en los pósteres del Ché. Él también los miró. Tuvo curiosidad por conocer el pensamiento del Ché. Se decidió a hacer la prueba y escogió la famosa foto de Korda que había recorrido el mundo. Pero no encontró ninguna idea: todo se mantenía en blanco y negro. Repitió la operación. Creyó que había perdido el encantamiento y se sintió frustrado. Después, más tranquilo, pensó que los camarones encantados no penetraban la mente de los muertos. ¿Si otra persona ha sido encantada y descubre que pretendo conocer la intimidad de un héroe?, se preguntó. Con disimulo observó a su alrededor pero nadie se fijaba en él; sólo Li se había vuelto para mirarlo.
-Esto está malo, dijo ella y dirigió la vista hacia los libros.
Boni no respondió. No le gustaba esa frase. Renegaba de Niurka, la florera, que entraba al boulevard lamentándose: esto está malo, era su bocadillo de presentación.
-Te pareces a Niurka, dijo él y sonrió.
Li le devolvió la sonrisa.
Los pajaritos del boulevard chillaban al mismo tiempo como en un gran concierto: la pajarera era una sinfonía anárquica, pensaba Boni.
-¿Qué hora es?, le preguntó a Li.
-Seis menos diez, respondió ella.
Entonces Boni miró al camarón y se dio cuenta de que los pajaritos entonaban melodías nostálgicas; como si recordaran el lugar de donde los habían traído. Sintió deseos de romper las jaulas, pero desistió. Se fijó en uno que permanecía en silencio, taciturno, y quiso ver qué pasaba por su cerebro. Paradójicamente era el más alegre. Se entretenía analizando su condición de pájaro prisionero; se alegraba de estar en una jaula segura donde todos los días un empleado le echaba comida; se había convencido de que era peligroso vivir en libertad. Si salgo de aquí me comen los gatos, se repetía el pajarito como si concibiera una consigna. Boni lo aborreció; recordó momentos pasados de su vida. Entonces miró para encima de la pajarera y vio dos gatos; parecían familia; eran blancos con pintas negras. Uno estaba tirado sobre el latón que hacía de techo en forma de pagoda; se lamía una pata y se la pasaba por la cara. A veces cerraba los ojos y dormitaba. El otro estaba sentado sobre las patas traseras. Boni entró en la cabeza del primero. El animal se entretenía contemplando imágenes que él mismo inventaba:
Infinidad de gatos sentados sobre el muro del Malecón miraban el horizonte como si buscaran algo perdido. A menudo saltaban sardinas del mar y caían directamente en sus bocas. Los pescadores habituales, envidiosos, intentaban abrirse paso entre la multitud de gatos pero ellos no lo permitían. Cada vez que uno se acercaba cerraban filas. Boni tituló esa ensoñación: Rebelión felina. Y le agradó que aquel animal insignificante estuviera inmerso en semejante delirio. El otro gato estaba concentrado en los pajaritos. Se imaginaba que los cazaba en el aire como si fuera un tigre volador. Boni no le dio mucha importancia a aquel espejismo; le pareció pedestre. Muchas veces, había pensado que él era como los gatos; le encantaban los mariscos y también era huraño, y se había imaginado subido en los tejados.
Más tarde, casi al anochecer, vio a América y a Caridad que entraban juntos al boulevard. Conversaban. Se fijó en el hombre y pensó que no era un negro común; se le pareció a un abisinio con la barba hirsuta. Caridad miró para la cámara que la policía había instalado frente al restaurante Pacífico. La mujer se le acercó a América y le dijo algo al oído. Boni vio cuando él guardó en el bolsillo del short pant dos cajas de cigarros Malboro. Después, ya frente a la librería, lo saludaron: América le puso la mano en el hombro y Caridad lo besó muy cerca de los labios.
-¿Cómo va la cosa?, dijo América.
-Normal, respondió y miró el camarón.
-¿Qué hay, nene?, le dijo Caridad.
Esta vez, Boni no habló, se limitó a mover la cabeza: ahora que estaba encantado podía saber qué sentía ella cuando cerraba los ojos y gemía debajo de él. Pero en ese momento, prefirió entrar en la mente de América. Al principio se sintió confundido; después se fue adaptando a su dualidad de pensamiento. Pensamiento binario, se dijo, y comenzó a saltar de una idea a la otra: son of a bicht, y al mismo tiempo, hijo de puta, pensó América mientras se veía por una calle de Manhattan y una de Centrohabana a la vez. El hombre combinó marihuana con campanilla, güisqui con ron, automóviles a una velocidad aparatosa con bicitaxis que subían lentos por San Nicolás; el amotinamiento de la cárcel de Atlanta con el andar cansino de algunos habaneros. América también pensó en Boni: lo asoció con un sacerdote de una iglesia católica de Queen; con un sargento de la Armada; con un Jonqui de North West Harlem; con un usurero de Greenwihg Village; con un anacoreta de la rivera del Hudson; con un violador de Central Park… Boni se alegró de que al pensar en él, América rompiera su binarismo habitual y lo asociara con semejante multitud.
-¡Qué bien, América!, dijo y le dio una palmadita en el hombro. Uno de estos días nos vamos a beber una botella de ron.
Poco después, las guirnaldas de los restaurantes hacían brillar el boulevard; comenzaba el horario de comida y de nuevo el movimiento. Ahora sí debo vender algo, se dijo Boni, y quiso estar preparado para ajustar los precios con los clientes. Miró al camarón; esta vez durante un rato más largo, consideraba que así le duraría más el encantamiento. Pero nadie se acercó a la librería; los transeúntes pasaban y miraban y se colaban en alguno de los restaurantes; después salían hurgándose los dientes; y la mayoría llevaba para la casa bolsas con los restos de la comida. Durante ese tiempo, casi cuatro horas, Boni penetró infinidad de mentes.
Eran casi las once cuando se recostó en la silla y cerró los ojos. Boni vio un montón de estrellitas que aparecían y desaparecían.
-¿Te sientes mal?, le dijo Li.
-No, respondió él.
-Vamos a cerrar, propuso ella.
Boni se levantó y se quedó un rato de pie. Estiró el cuerpo. Después miró para el pozuelo pero lo vio vacío.
-¿Y el camarón?, dijo.
Li se sobresaltó; lo miraba asustada.
-No sé, dijo ella.
Boni recogió el pozuelo y se lo acercó a los ojos. Cuando se cercioró de que el camarón no estaba, sintió una soledad inmensa; era como si hubiera perdido a un amigo entrañable. ¿Había sido nuevamente abandonado? ¿Sería posible que todos sus amigos, incluyendo el camarón, se fueran? Ahora, para colmo, tampoco podría saber qué pensaba Caridad mientras él le hacía el amor. Entonces vio a la perra Canela echada sobre la acera; lo miraba con la cabeza inclinada y había abierto la boca como si sonriera. ¡Caramba!, dijo, y se lamentó de que no hubiera venido cuando estuvo encantado; a él le hubiera gustado conocer qué pensaba aquella perra. Boni creía que era bonita, aunque tenía los ojos tristes. Se agachó junto a Canela; también sonrió, y se quedó un rato acariciándole la cara.
Dazra Novak (La Habana, 1978). Narradora. Licenciada en Historia por la Universidad de La Habana. Egresada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Premio Pinos Nuevos 2007 por el libro Cuerpo Reservado (Cuento, Ed. Letras Cubanas, 2008). Premio David y Premio Especial Cabeza de Zanahoria 2007 por el libro Cuerpo Público (Cuento, Ediciones Unión, 2009). Premio UNEAC de novela Cirilo Villaverde 2011 por Making of (Ediciones Unión, 2012). Cuentos suyos aparecen en numerosas antologías, entre otras: Como raíles de punta (Ediciones Sed de Belleza, 2013, selección, prólogo y notas de Caridad Tamayo Fernández), Ladrón de niños y otros relatos (Premio Iberoamericano de cuento Julio Cortázar, Letras cubanas, 2012), Hasta Feldading no paro y otros relatos (Premio Iberoamericano de cuento Julio Cortázar, Letras cubanas, 2011). Es autora del blog Habana por dentro y columnista de las revistas digitales Cuba Contemporánea y Cubahora, en las respectivas secciones personales Letra de molde y Una palabra.
ALGUIEN SE HA ROBADO LOS CACATILLOS
Yo sabía desde el principio que iba a salir bien y mal al mismo tiempo, porque algo en ella me recordaba a mi madre, lo raro es que no se parecen en casi nada, pero eso es algo que no intento explicarme. Ya no. Todo eso fue cosa de unos segundos, mientras yo hacía mi entrada y me acomodaba en el butacón. Al principio había gente que entraba y salía, también estaban los niños, sus hijos, o mejor dicho, el niño y la mujercita, que esa chiquita está grande y con unos ojos caramelos de miel que cualquiera con gusto se comería de un bocado. El niño venía del baño en ese momento y, como un pequeño autómata, fue directico al televisor y volvió a agarrar su mando a distancia, inalámbrico, esas porquerías de la tecnología moderna que le recuerdan a uno de manera tan grosera que el tiempo ya pasó. La amiga de la hija, una regordeta con cara de buena gente, se sentó al lado del niño y agarró el otro mando.
—Robertico —le dijo ella—. Pon la pausa y saluda a la muchacha.
El niño me dio un beso casi sin mirarme, de lo concentrado que estaba, y se fue de regreso a su juego. Sobre la mesita había un paquete de caramelos abierto y yo agarré uno. Había pasado todo el día sin comer, de modo que lo metí en mi boca con cierto desespero, comencé a doblar el papelito, a estrujarlo, hice un acordeón, luego un barquito, una bolita. Me enfrasqué tanto en el ruido del papelito que casi me atraganto. Quizás sea que guardo cierta reserva hacia los hijos de los psiquiatras. No sé. Sonó el teléfono y yo, por instinto, aproveché para mirarla, su manera de reaccionar, lo que decía con el cuerpo y la inflexión de su voz. Traté de imaginar lo que estarían hablando del otro lado. Ella hizo una pausa breve para decirle a la niña que se ocupara de mí. Que me atendiera.
—¿Quieres agua o algo? —dijo la muchachita con un desenfado del carajo.
—No, así estoy bien —le contesté tratando de lucir lo más natural posible. Pero no me recosté al espaldar, no, me quedé sentada en el borde del butacón, lista para salir corriendo si fuera necesario.
Era una de esas casas donde la gente entra y sale a su antojo. Había ropas sobre el sofá, una chancleta en una esquina de la sala. Lo de menos era que cada quien estuviera en lo suyo. Era lo de menos. No había que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que allí la gente era feliz, coño, y eso me ponía nerviosa. Eran demasiado blancos. Demasiado sanos. Se movían con esa libertad privilegiada de quien sabe y no lo dice.
—No, té no, gracias, a mí lo que me gusta es el café —le respondí en una de esas a la regordeta amiga de la hija.
El juego era una estupidez. Unos muñequitos que se ponían felices o tristes, o locos de la risa y tenían que atrapar los globitos colgantes con la puntuación necesaria para salvar ese nivel y llegar al siguiente. Boberías de la modernidad. Eso.
—Ayer se robaron la jaula con los cacatillos —me dijo ella al colgar el teléfono—. Hoy estamos en duelo familiar.
La amiga de la hija siguió hasta la cocina y me alegró saber que había puesto la cafetera a colar porque yo no había tomado café en todo el santo día. Pero no me recosté al espaldar de la silla del comedor, adonde nos habíamos movido para trabajar con más comodidad, no, yo quería mirarla de frente mientras leía. La voz se le puso ronca y yo le alcancé mi pomito de agua para que se refrescara la garganta, pero ella no lo necesitaba, no, es que su voz es así, como la de un adolescente acabado de despertar. Nunca más regresé a aquella casa pero días más tarde, repasando ese momento, llegué a la conclusión de que lo que ha escrito no puede entenderse con otra voz que no sea la suya, ronca, desafinada, una voz de resaca. Y eso que no presté mucha atención a aquella lectura, es que, lo juro, algo me recordaba tanto a mi madre. Oí a la hija que hablaba por teléfono y le contaba a alguien lo de los pájaros. Qué fastidio. No me gustan los pájaros en jaula, estuve a punto de decirle, pero me pareció de poca educación interrumpir la lectura. Al fin y al cabo, sabrá Dios la suerte que habrán corrido los bichos. A lo mejor se los comieron, o los botaron para vender la jaula, o los vendieron con todo y jaula.
—Me gusta el café con mucha azúcar —dijo al terminar de leer el primer cuento y alzar la taza humeante que la hija, con sus ojos de caramelo, había colocado frente a ella—. En realidad me gustan mucho las cosas dulces.
Aparté la vista. Ya no tenía el papelito para estrujar porque la hija se lo había llevado a la basura cuando nos trajo el café. Ahora volvió la amiga de la hija a jugar con el niño el juego de los animalitos felices.
—No entiendo este juego —oí que dijo la amiga de la hija y el niño se burló.
—Te voy a ganar —le dijo el chiquillo, sonrió y le vi un lunarcito en medio del cachete, tan bello como el de su madre.
Volvió a sonar el timbre del teléfono. De esta manera no llegaremos a ninguna parte, pensé. Ella hablaba con alguna amiga o compañera del trabajo y en su ternura creí confirmada mi sospecha. Le dijo que estaba ocupada, que más tarde la llamaba y que se habían robado los cacatillos. Hizo una pausa para dejar que la otra expresara su conmoción por la noticia. Evidentemente los bichos eran muy queridos en aquella casa. Ella sabía que yo la estaba mirando, cómo no iba a saberlo. Un rato antes, cuando nos inclinamos sobre la hoja impresa se habían rozado un poco nuestras manos y me di cuenta de que llevaba las uñas cortas, eran anchas y encajadas en la carne, con dedos nudosos y eso no falla, eso indica gran apetencia sexual, según Nathaniel Altman en su manual de quiromancia.
—Eres una romántica empedernida —le dije—. Se nota en tus cuentos.
Ella se sonrió, tan bonito. Proseguí hablándole de los peligros de una adjetivación excesiva, de los lugares comunes y las frases hechas, del falso sentimentalismo que no era su caso pero ella me miraba y algo en sus ojos cambió. No era precisamente un reproche sino que agachó la cabeza un poquito, en un gesto donde el cuello se inclinó hacia adelante como si quisiera meter su cabeza en el hueco de mis pensamientos. Sus ojos se volvieron más negros aún, redondos, con una profundidad rayana en la locura. Traté de concentrarme en el lunar de su cachete, tan bello, pero sus ojos no dimitían, parecían un felino esperando el momento oportuno para lanzarse sobre el pajarito, ese segundo en que ya no habrá escapatoria para el animalejo indefenso.
—¿Quieres jugo de guayaba? —dijo esa voz que la providencia había ordenado hablar para bien del animalito. Era la madre de ella, una señora con el pelo muy corto y completamente blanco, con labios prominentes y cara de felicidad. Coño, ¡acaso aquí todo el mundo es feliz o qué cojones les pasa!, grité para mis adentros.
Asentí aliviada. Me tomé el jugo cual si me pusiera un traje anti radiaciones, me montara en el batimóvil o diera mi mano con uno de los salvavidas del Titanic. El vaso estaba embarrado por fuera y me chupé los dedos despacio y le hablé de la diferencia entre escribir un diario que se supone que nadie más va a leer y escribir un cuento que es, en ese sentido, todo lo contrario. También le dije que debía aprovecharse, escribir una cosa como si escribiera la otra. Ella me escuchaba ahora con suma atención e iba anotando en el reverso de la hoja con esa letra de médico que es imposible de entender.
—Me voy a casa —dijo la amiga de la hija con su pelo hirsuto recogido en un gracioso moñito—. Regreso más tarde para bañar a Robertico.
—¿Con agua caliente? —preguntó el niño sin dejar de jugar.
—Con agua caliente —respondió la regordeta con ese énfasis de quien es tan buena gente que llega un momento en que hace los favores sin que se los pidan.
La hija despidió a la amiga, llegó hasta nosotras y, con los brazos en jarra, dijo que aún no conseguía Jacques le fataliste et son maître, que su profesora de Hermenéutica aconsejaba leer en francés pero esa novela de Diderot solo aparecía en español, que entre el francés, la universidad y para colmo ahora sin los cacatillos de esta sí que se volvía loca. Algo que yo pasé por alto en su discurso hizo que sus ojitos de caramelo se abrieran en la sonrisa más feliz que yo haya visto en mi vida, digo, hubo algo gracioso porque estalló en una felicidad descomunal que la llevó a reírse compulsivamente. Después se rió la madre. Después se rió la abuela, que había acabado de sentarse en el butacón de la sala y había encendido un cabo de tabaco. Después, para mi propia sorpresa, me reí yo. Me reí sin saber de qué coño me reía, me reí a carcajadas y cuando me invadió esa calma neutral de sentirme en casa supe que ya todo estaba perdido. Me reí hasta que la muchachita cerró tras de sí la puerta de su cuarto y fue como si el director de la orquesta hubiera dicho vamos a coda y yo la única estúpida que no lo escuchó. Por suerte ella pasó por alto el incidente. Comenzó a leer otro texto, mucho más poético que el anterior y dedicado a su compañero inseparable de toda la vida, el sofá de su casa.
—¡Mamá! —gritó Robertico—, ¡tráeme agua!
—Roberto Manuel, mamá está ocupada, vas a tener que levantarte y buscarla tú mismo —dijo ella interrumpiendo la lectura mas sin perder la paciencia, ni molestarse, ni gritar, ni nada de eso que hacen las madres normales.
En ese momento alguien se asomó a la puerta. Ella se levantó y fue a hablar con la persona que había llegado. Imagino que lo despachó cortésmente argumentando que trabajábamos, porque yo aproveché y traté de entender su garabato histérico pero este resultaba indescifrable para mí. No sabría decir si eran apuntes sobre sus textos, sobre mis humildes consejos o tantas ganas de que fueran apuntes sobre mí. Cuando desisto por fin la escucho decir:
—Se los robaron anoche. Eso es señal de que tendremos que poner candado en la reja del jardín.
Venía caminando y sonriendo acaso con todo su cuerpo de cuarentona feliz. La falda se contoneaba para acá y para allá. Al sentarse dobló una pierna por debajo de la otra, como si fuera una chiquilla, y ofreció una disculpa por tantas interrupciones.
—¡Mamá! —gritó Robertico—, ¡tráeme agua!
—Robertico, ya te dije que mamá está ocupada. ¿Qué pasó con tus piececitos? Ve a buscarla tú solito mi amor.
Qué cosa tan dulce. Qué cosa. Le dije que el lector es cosa seria, que no hay que subestimar su inteligencia, no es preciso explicarlo todo pero tampoco dar estas sorpresas al final, vamos, ¿el sofá de la casa? ¿seguro que era eso lo que quería contar? Vamos, que para hacer reír a los amigos estaba bien pero un cuento es otra cosa, doctora. Y sin embargo creo que esta vez se me había ido la mano, porque volvió a enfocarme con toda la negritud de sus ojos redondos, como si estuviera descubriendo una de esas voces que a menudo tengo en la cabeza y me dicen por dónde debe agarrar el cuento o por dónde no. Si hubiera sido un perro guardián que me sorprendía en el jardín de la doctora robándome los cacatillos no me habría asustado tanto aquella mirada suya. Más que atención eran como un acecho depredador, ¿a quién te crees que engañas con ese cuento? Así debían de ser sin dudas los ojos de un narrador omnisciente y todopoderoso.
—¡Mamá! —gritó dulcemente Robertico, ese niño tan lindo y oportuno—, ¡tráeme agua!
—Te dije que la buscaras tú.
Prosiguió, ahora sin mirarme, con aquellas anotaciones ininteligibles para mí. Escribió mucho. Cada segundo pasaba como el golpe seco de un mortero y yo no sabía qué era peor, si su mirada o su silencio. Llegué a pensar que estaba escribiendo un cuento. Quizás uno donde yo era la paciente, una esquizofrénica de esas que es preciso internar cuanto antes para evitar que cometan algún perjuicio contra sí mismas o contra la humanidad. Su mano se movía con la seguridad de quien ha firmado muchas órdenes de ingreso.
—Robertico —dice con su voz ronca pero llena de una dulzura tan empalagosa que me hacía temblar—, ¿qué pasó con el agua? ¿acaso no tenías sed? No te he visto ir a la cocina.
—Ya voy mamá —respondió Robertico.
Ella bostezó, siguió rebuscando entre sus papeles y se dispuso a leer otro cuento. Desvié la mirada pero entonces lo que no me entraba por los ojos me entraba por los oídos, porque susurraba, no leía en voz alta, sino que me susurraba el cuento al oído en una tarde nublada, las dos en la penumbra del cuarto y de un plumazo que me recordara a mi madre ya no me molestaba tanto, era como si mi aberración hubiera encontrado un acomodo feliz en el argumento, no una solución al conflicto, mejor digamos que otra posible lectura, una lectura que me erizaba el mismísimo espinazo hasta vaya a saber dónde.
—¿Y entonces? —me tomó por sorpresa.
Le dije que tenía talento para la poesía. Me encantaba eso de que fueran dos personajes femeninos. Me encantaba. Ella recostó el bolígrafo a la comisura de sus labios, lo cual demostraba que estaba sopesando mis frases y eso me hizo sentir orgullosa. Tuve la sensación de que hasta la vieja me estaba escuchando entre chupada y chupada de su cabo de tabaco. Robertico había puesto la pausa al juego de los animalitos felices y se había ido a la cocina a tomar agua. En toda la casa lo único que se escuchaba era mi voz. Solo hubieran podido competir conmigo los cacatillos, pero esos ya no estaban, de modo que me di gusto diciéndole que no estaba mal ser un poco atrevida narrando ciertas cosas del cuerpo, que a veces es preciso narrar como si nadie estuviera mirando, como si uno se hubiera dejado hipnotizar y ya no quedara más remedio que contarlo todo.
-¿Lo has hecho alguna vez? –le pregunté.
Se encogió de hombros y aquello quería decir claro que sí, pero eso es algo que no se puede hacer sin el consentimiento del otro, digo, es preciso que la otra persona se deje. Ya eso yo lo sabía pero quería escucharla de todas formas. En ese momento el niño se acercó a la mesa. Que si las pruebas finales, dijo. Y mi madre se inclinó sobre mi libreta, de modo que nuestras caras quedaron tan cerca que al volver mi mirada hacia ella rocé levemente sus labios. Esta vez no se apartó de mí con el horror clavado en el rostro, sino que sonrió dulcemente, como lo hacía antes.
-¡Qué lindas! –exclamó el niño mirándonos y hasta él mismo parecía sorprendido por su frase, porque ladeó la cabecita sonrojado.
Yo no dije nada, pero ella sí.
Ella dijo:
-Gracias… mi amor.
Y le abrió los brazos. Al acercarse las caras sin querer tropezaron y aquel besito torpe se lo dieron en la boca. Ambos rieron sin dejar de abrazarse. Después rió la vieja. Después rió la muchachita, que había asomado la cabeza para saber de qué iba aquel barullo. Después reí yo, o quizás no, nunca sabré si aquello fue risa, digo, me pareció que yo lloraba a la misma vez.
Dazra Novak
Editor, narrador, crítico y periodista. Premio Ateneo de Teoría y Crítica Literaria (2005), Premio de la UNEAC del I Concurso Internacional de Minicuentos El Dinosaurio (2006). Ha publicado Algunos pelos del lobo. Jóvenes poetas cubanos (Instituto Veracruzano de Cultura, 1996) y La crítica literaria cubana entre el fuego de dos siglos. (Ed. Matanzas, 2010). Incluido en las compilaciones narrativas El último público (Ed. Unicornio, 1999), Historia soñada y otros minicuentos (Ed. Luminaria, 2005), Nota de prensa y otros minicuentos (Ed. Cajachina, 2006). Editor de las revistas académicas Anuario L/L de Estudios Literarios y Anuario L/L de Estudios Lingüísticos (1999-2010). Miembro del Consejo editorial de la revista Surco Sur, de Tampa, Florida. Colaborador de la corresponsalía cubana de la agencia Inter Pres Service (IPS) desde 1999. Ha publicado textos literarios y periodísticos en libros y revistas de Cuba, España, Inglaterra, México y Estados Unidos.
Su último trabajo ha sido la edición y corrección de Mural de poesía cubana; desde sus orígenes hasta el vanguardismo. Ediciones La Palma, Madrid 2014.