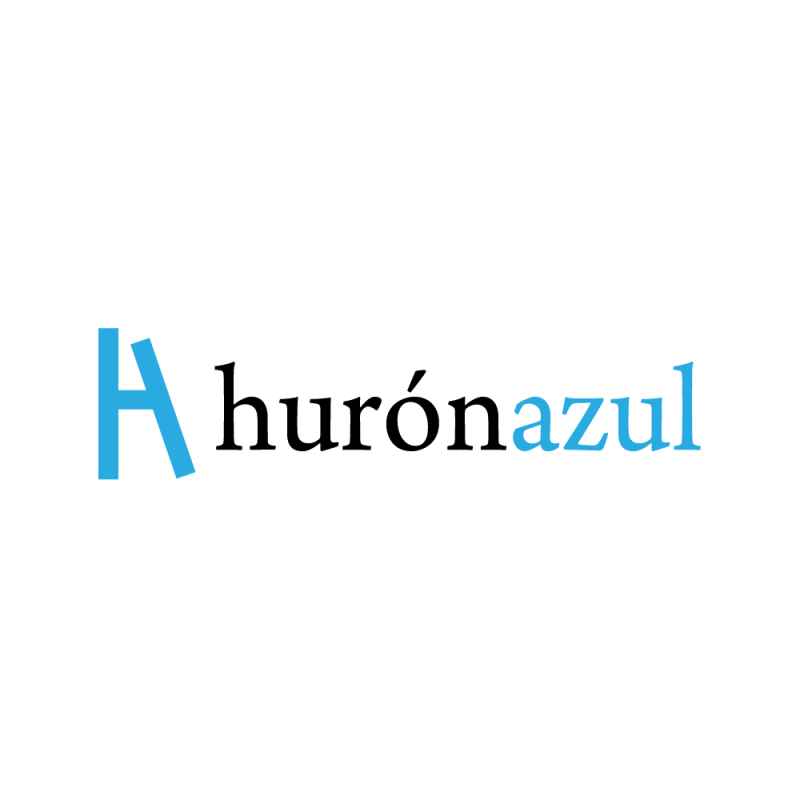Relatos
FOSFORERA BILL; POR HAYDEE SARDIÑA
Yo estaba en la barra del bar con un vestido negro comprado en una tienda de segunda mano, tratando de conquistar a un italiano que bebía solo en una mesa cercana. Me había ocupado de empinar todo lo que se podía empinar y ofrecer una hermosa vista cuando un tipo con guitarra y sombrero de cowboy se paró al lado mío. Pidió un whisky doble y encendió un cigarro a pesar de que había una enorme señal de no fumar frente a nosotros.
– Me llamo Bill, dijo, Fosforera Bill, y se tocó el sombrero al estilo de Harrison Ford en cualquiera de las películas de Indiana Jones.
Yo me limité a seguir bebiendo e ignorarlo.
– ¿Qué te parece si echamos un pasillo? – preguntó. Mantenía el cigarro entre los dientes y trataba de lograr un verdadero acento americano.
Iba a advertirle que estaba trabajando, cuando llegó el tipo de seguridad y le pidió que apagara el cigarro o se marchara. Bill lanzó el cigarro a los pies del guardia y lo pisoteó concienzudamente. Luego le dio la espalda y pretendió continuar su conversación conmigo. Le resultaba difícil lograr el acento sin algo entre los dientes. Me pareció divertido. Le pregunté por qué le decían Fosforera Bill.
– Porque me llamo William, respondió, y sé MUCHO de fosforeras. Después me contó la historia de su vida.
En aquella época yo andaba con el negro Lino, dijo. Nos dedicábamos a tocar blues en el malecón desde hacía un par de años y nos iba bastante bien. Él tocaba la trompeta y yo, la guitarra. A veces aparecía alguien con una filarmónica y montábamos nuestros buenos conciertos. Podíamos haber seguido así por mucho tiempo si no fuera por el asunto con el cuarto de Lino, un agujero de tres metros de ancho por tres de largo con su barbacoa respectiva hundido en un solar en medio del Vedado.
Un sitio oscuro y caluroso siempre abierto para los socios. Como Lino estaba viejo, no le importaba que me apareciera por allí de vez en cuando con una muchacha y me encerrara a sudar en la barbacoa. Solo tenía que llevarle algo de tomar y si era posible algún cassette viejo con música nueva. Lino tocaba su trompeta todo el tiempo que duraba la función. Cuando dejaba de tocar, era hora de dejar de mover la barbacoa.
Yo bajaba con la muchacha en cuestión, me quedaba tomando ron y tocando guitarra hasta que nos íbamos a comer algo por ahí antes del recorrido habitual por todo el malecón. Era una buena época.
Una vez me empaté con una rubia que estaba completamente fuera de serie. También fuera de sus cabales. Le había dado mi palanca de todas las maneras posibles y aún no estaba contenta. Lino dejó de tocar pero la muy puta me miraba con cara de “¿esto es todo lo que hay?”. Ignoré el aviso de Lino y volví a prepararme para la ofensiva. Esta vez te voy a dar con todo, mamita, recuerdo que pensé justo antes de que la barbacoa se derrumbara. Lino se salvó porque aún estaba en la puerta sin decidirse a entrar para sacarnos a patadas. La muchacha terminó un poco golpeada. Yo también me rasguñé un poco. El comején inundó la salita de Lino. Puro comején era lo que aguantaba la barbacoa.
Toda la tarde y la noche la pasamos sacando escombros, madera podrida, trapos viejos, cosas que no servían para nada. El colchón tampoco servía de mucho, estaba lleno de huecos y muelles sueltos, pero en algo había que dormir.
Me dio pena con Lino. También me dio pena conmigo que ahora no tendría a donde llevar a mis conquistas. Un poco por culpabilidad y otro por necesidad le dije a Lino que íbamos a volver a levantar la barbacoa, pero bien hecha. Esa noche tocamos como nunca. Diecisiete temas. Desde Summertime hasta The house of the rising sun. Y qué espíritu. Noche tras noche le entrábamos a la música como un par de locos. Conseguimos una muchacha que empezó a bailar con nosotros por amor al arte. Estaba todo lo mala que se puede estar a los 20 años, pero tenía una carita dulce y se meneaba con tremendas ganas. Usaba unas sayitas cortas con mucho swing y a nadie le importaba que estuviera más flaca que un palo de guayaba. Resultó que además tenía buena voz.
Una de esas noches nos encontramos con un tipo que nos quiso contratar para tocar en su club. El pago era bueno y había que trabajar menos. Así podríamos dedicarle tiempo a la barbacoa, y yo podría volver a estar con una mujer en una cama, aunque fuera la cama de Lino con el colchón de Lino.
Así que empezamos en el club. Lino iba de cuello y corbata, yo me ponía una camisita de cuadros y un sombrero de cowboy que había encontrado en el derrumbe. La flaca se había agenciado un vestidito rojo lleno de lentejuelas y un poco de relleno para los senos. Bajo las luces se veía muy bien. La flaca empezó a gustarme. Cada vez tenía más deseos de encontrar un lugar decente donde templar. Entonces Lino me dijo que si volvía a levantar la barbacoa podía quedarme allí. A mí me basta con la trompeta y la salita, dijo.
Era una buena idea. El baño de todas formas era colectivo y estaba ubicado como a diez metros del cuarto. Ese fin de semana conseguí vigas y cabillas para empezar a tirar una placa en serio.
Una plaquita de tres metros de largo por tres de ancho, unos escalones para subir, una baranda que hice con mis propias manos de guitarrista de mala muerte y una colchoneta que consiguió la flaca no sé dónde. Otro socio nos regaló una especie de escaparatico para niños y así llenamos el espacio. La vida iba sobre ruedas. Teníamos una sólida barbacoa de cemento sin resanar. Pusimos una par de colchas en el piso al estilo hippie y colgamos farolitos chinos. Oíamos música, tomábamos ron y estábamos de lo más felices, como una gran familia sureña. Yo sentía que andaba realizando el sueño de mi vida, un nigger y dos white trash viviendo al estilo de los verdaderos vagabundos sin hacer nada más que disfrutar la vida y tocar mi guitarra. Entonces empezamos a tener problemas con las vigas.
Las habíamos empotrado en las paredes laterales, siguiendo las instrucciones de un socio que había levantado muchísimas barbacoas en la Habana Vieja. No debíamos haber tenido problemas. Pero los tuvimos.
Primero apareció una rajadura en la pared que daba al cuarto del médico. El cuarto estaba lleno de rajaduras por todas partes, pero aquella específicamente les molestó al médico y a la mujer del médico, una rubia decolorada y pretenciosa que odiaba vivir en el solar. Lino y yo fuimos a ver la rajadura. Se esparcía desde la viga que habíamos empotrado en la derecha hacia el piso en forma de telaraña. El socio que nos había dirigido en la construcción de la barbacoa dijo que era una rajadura superficial y sin consecuencias, pero ni el médico ni la mujer del médico estuvieron de acuerdo. Les dijo que podíamos colocar una viga vertical en el cuarto de Lino para soportar la carga de la viga horizontal de forma que el peso de la barbacoa se distribuyera longitudinal y equitativamente a lo largo del nuevo soporte, etcétera… El lenguaje técnico sonaba muy bien, pero el médico, y especialmente la mujer del mujer del médico, insistieron en que esa barbacoa era un peligro para el solar, que habíamos sobrecargado la estructura, (me pregunté que sabrían ellos de estructuras sobrecargadas), y que había que tumbarla. Nos estuvimos riendo un buen rato cuando dijo eso. Para entonces se habían reunido varios vecinos. Entre ellos la presidenta del Consejo de Vecinos. Puede parecer raro pero había un Consejo de Vecinos en el solar y yo ni siquiera lo sabía. La compañera dijo que para empezar habíamos levantado una barbacoa sin los permisos requeridos y que eso era una violación de la Ley de la Vivienda, sin mencionar que el compañero Lino tenía dos convivientes no registrados, y que ella había sido muy comprensiva hasta la fecha pero además nuestros ensayos a cualquier hora y hasta cualquier hora afectaban el desarrollo normal de la vida en el vecindario, y así por el estilo durante unos 45 minutos.
Lino es un tipo ecuánime. Yo no tengo nada de eso, pero me mantuve tranquilo a ver a donde querían llegar. Así nos enteramos que los vecinos, es decir la presidenta del Consejo de Vecinos, el médico y por supuesto la mujer de médico, habían enviado una queja al Instituto de Vivienda y se estaba esperando una inspección en cualquier momento para determinar si era necesario o no demoler la barbacoa.
Otra vez hice alarde de paciencia. No dije ni media palabra. Me fui con la flaca para el cuarto y estuvimos ensayando un tema nuevo hasta que nos dio la gana. Después templamos con rabia, con ganas y con mucho ruido. Lino no tocó la trompeta, así que el médico tuvo que mandarnos a callar.
Al otro día vino la inspección. Eran dos policías, dos agentes de las brigadas especiales, un par de funcionarios del Instituto de la Vivienda, un Ingeniero Civil y un carro de bomberos con los aditamentos necesarios para tumbar una barbacoa (martillos, mandarrias y un par de pares de brazos). Los tipos se veían apenados pero de todos modos procedieron a demoler a bastante velocidad.
Lino se sentó en la acera de enfrente con su trompeta y tocó todo lo que le pasó por la cabeza mientras nuestra obra era reducida a pedruscos. La flaca se ocupó de vigilar los cuatro tarecos que teníamos y que tuvimos que sacar para la acera. Otra vez dedicamos la tarde a sacar escombros, y la noche a tratar de acomodarlo todo nuevamente en la salita de 3 x 3.
La flaca y yo volvimos utilizar los parques y al negro Lino le dio un infarto un par de semanas después. La mala vida, dijeron el médico y la mujer del médico, mientras lo llevaban al hospital. La flaca fue con ellos. Me contó que Lino murió por el camino. No sufrió, dijo. Estuve a punto de reírme. Esa noche nos quedamos en el colchón lleno de huecos y muelles saltarines de Lino.
No dormimos. No templamos. Odiamos. Cuando nos cansamos de odiar recogimos nuestros bártulos, la trompeta de Lino, mi guitarra y el vestidito de lentejuelas. Vaciamos el alcohol que nos quedaba encima del colchón y yo hice funcionar la fosforera. Ardió como el infierno. Vimos el corre corre desde el malecón y las chispitas iluminando el cielo oscuro de la madrugada habanera. No quedó nada de la barbacoa, ni del solar, ni del cuarto del médico, el baño público o las sábanas blancas de la compañera presidenta del Consejo de Vecinos.
Luego sucedió lo que tenía que suceder y yo pasé diez años preso por incendiario y disidente. No sé qué caramba tenía que ver una cosa con la otra. Tal vez haberme cagado en la madre de un montón de gente unas cuantas veces cuando supe que Lino estaba muerto. En la cárcel aprendí a ensamblar fosforeras, reparar fosforeras y rellenar fosforeras. Llegué a ser el más rápido del gremio.
- Todavía lo soy, añadió Bill al final en un tono que parecía más apropiado para otra cosa.
De repente parecía más joven y mucho menos duro. Se dio un trago largo y encendió un cigarro para cada uno. A los dos minutos estábamos saliendo del bar acompañados por el tipo de seguridad y media botella de whisky brasileño. Paramos un taxi y fuimos hasta 23 y Malecón. Eran las tres de la mañana, hora triste en que el Malecón empieza a marchitarse. Compramos ron y nos sentamos a mirar el mar. Pasó un desfile de viejitas vendiendo maní. Pasaron dos travestis. Pasó una procesión de prostitutas fracasadas. Pasaron varias parejas recién armadas que no iban a durar más allá de la hora en que sale el sol.
Bill sacó la guitarra y empezó a tocar algunos de los diecisiete temas que tenía montados con Lino y la flaca. Primero sonaba triste pero al final de la botella estábamos los dos bastante más alegres y nos pusimos a bailar sobre el muro hasta que apareció un carro policía con dos de ellos a bordo. Yo me entretuve jugando con las manos de Bill, esperando que se fueran.
Nos fuimos nosotros. Llevé a Bill a mi cuarto, un espacio amueblado con los trofeos reunidos en largas noches de cacería de extranjeros. Un lugar sin barbacoa ni vecinos curiosos. Bill siguió tocando guitarra un par de horas. Después me hizo el amor poéticamente. Un poema feroz y sin afecto.
- No puedes seguir siempre lleno de odio, le dije, tiene que haber un límite.
- ¿Límites?, preguntó medio sarcástico y continuó vistiéndose en silencio. Guardó la guitarra en el estuche y recitó:
¿Quién dijo alguna vez: ¿hasta aquí el amor,
hasta aquí el odio?
Luego se fue, también poéticamente, como en los versos de Jacques Prevert:
“Sin mirarme,
sin hablarme.
Y yo me cubrí
la cara con las manos.
Y lloré.”