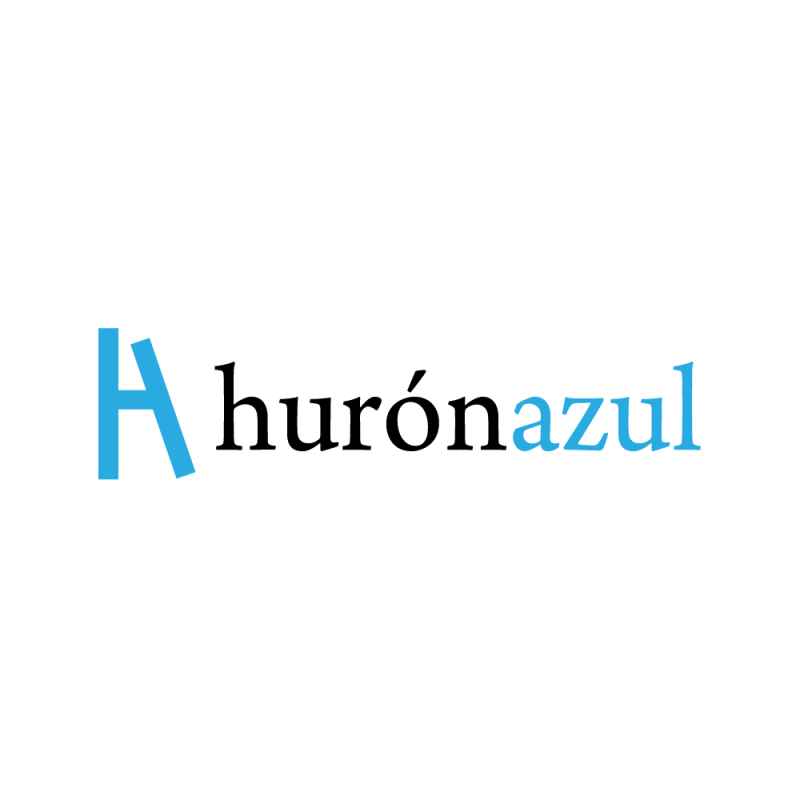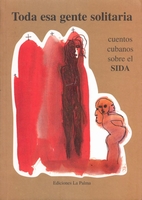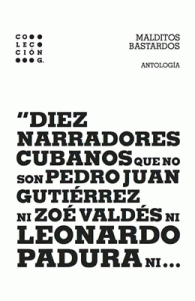Aquí os dejo un artículo de Isliada de 2014 sobre las posibilidades de hacer edición independiente en Cuba; un escrito muy interesante que alude a Colección G.
Por: Rafael Grillo 6 de julio de 2014.
PARA LEER Y APLASTAR (PRIMER ACTO)
—LIBRO LATA: ese es el nombre que di a mi proyecto —dice.
Y el objeto que ha puesto en mis manos cumple esa consigna, literalmente. Un puñado de hojillas impresas con poemas en letra pequeña y encuadernadas con la merced de gruesos anillos de cobre. Unas láminas de envase cervecero estrenándose en las funciones de cubierta y contracubierta. Y no de una birra cualquiera sino de la cubanísima Cristal, aquella que el eslogan dice: “Cervezas claras conservan amistades”.
Acabo de conocer en persona a Osmel Almaguer, y lo invito, justamente, a beber unas cristales. Brindo el pretexto de halagar el encuentro y rebajar el calor ignominioso; si bien mi interés esencial es que me cuente más del “Libro lata” y ofrecerle, de paso, un aporte de materia prima a su proyecto.
Osmel es poeta y promotor cultural, dos cualidades que podría fundir en “su invento”. Pendiente aún de publicar su primer cuaderno con alguna editorial nacional —tiene uno, casualmente titulado La Pendiente, en proceso editorial por Ediciones Ávila—, está explorando la vía de la autopublicación con el engendro de hoja y lata, donde ha vertido su poemario On crash.
Pero no quiere que este sea ejemplar único y planea que otros autores entren en “el catálogo” de los libros-lata. Otros que siente cercanos, de su generación; y en particular se identifica con “aquellos que hacen una poesía de línea dura”. Se refiere al estilo que hoy representan jóvenes como Oscar Cruz, José Ramón Sánchez, Legna Rodríguez, Jamila Medina…
Osmel sueña también con que su emprendimiento pueda adquirir algún valor comercial. “Colocarlo en los puestos para turistas de los artesanos”, dice. Piensa en su significado de únicos, de libro-objeto, acaso “hecho performático” o “gesto conceptual”. Con sus Libros-latas pretende alcanzar una alianza absoluta de forma y contenido: versos crudos y embalados bajo una tosca apariencia. “Para vender en CUC”, dice.
Osmel quiere hacer y vender por cuenta propia sus metáforas de la vida real. Vida dura y frágil: Cristal. Cuba de hoy: oposiciones de mercado y carencias, de vitrina y subsistencias. Insinuación de los buzos: gente que hurga en la basura y recopila latas vacías para trocarlas por pesos. Insinuación de los usos: gente que de latas vacías hace sus vasijas contra la sed.
En uno de sus poemas de On crash escribió Almaguer: “con la cara de Martí en los billetes/ niños pagan el durofrío/ calman sus deseos de lamer/ mi madre/ vende y de paso los educa/ pequeños adictos al frío y la dureza”.
¿ALTERNATIVOS CON INDEPENDENCIA? (INTERLUDIO)
La hora del audiovisual independiente en Cuba comenzó hace ya más de una década. Cámara digital en mano (gracias al efecto democratizador de las nuevas tecnologías), conocimiento aportado por las academias (gratuita, dicho sea), más talento, frescura y atrevimiento de grupo etario emergente, se unieron para ir poco a poco bajando humos a la institución estatal, el ICAIC, hasta esa fecha organismo supremo, que centralizaba y fiscalizaba toda la producción y distribución de la actividad cinematográfica.
Fueron apareciendo entonces un puñado de “productoras independientes”, con nombres como Cucurucho o En Candela, que daban cuenta, a la vez, de su precariedad y de su brío. Al día de hoy, este fenómeno parece imparable y aunque todavía no acaban de recibir un respaldo legislativo, ya algunas como Quinta Avenida (premiada nada menos que con el Goya, por Juan de los Muertos) hacen ruido allende fronteras.
En el ámbito del libro, en cambio, ha tardado más para que se desboquen los jóvenes caballos. Algo que, en parte, puede ser explicado por el impulso estatal a la cobertura editorial dado en el tránsito de entre siglos, con la aparición de varias editoriales nuevas, las llamadas “Riso”, que cubrieron toda la geografía del país y calmaron las apetencias de publicación de los autores nacientes, y las de lectura, para tantos lectores cubanos cuyos apetitos soportaron hambre suprema durante “la crisis del papel” de los años 90.
Inconformidades nuevas y, en consecuencia, apetencias nuevas, están comenzando ahora a empujar el panorama hacia una modificación que en el futuro se vislumbra sustancial. ¿Actores alternativos a la hegemonía del Instituto Cubano del Libro? ¿Independientes en los dominios de producción editorial? Pues sí, ya hay algunos casos…
En “Puestos pá su cartón”, un reportaje de Ihoeldis Rodríguez aparecido el 14 de abril de 2014 en Diario de Cuba, desmenuza la corriente de las “editoriales cartoneras”. Basadas en la manufactura de libros a partir del reciclaje de desechos, las pioneras llevan de nombre: Ediciones Samandar, Costanera Editorial y Ediciones Encaminarte.
Cada una tiene su cabeza pensante y su filosofía fundacional. En el mencionado artículo, plantea la poeta y promotora Teresa Fornaris que Ediciones Samandar surge a partir de que “hay una especie de necesidad, de espacio vacío, que hay que cubrir”. Alude fundamentalmente a la poesía, en el momento que este género, con más practicantes en la isla que potencialidades económicas para sacarse en libros, comienza además a ser relegado a fuer de las actuales condiciones de exigencia de “rentabilidad comercial” a las editoriales estatales.
Por su parte, Yanelys Encinosa, poeta y creadora de Costanera Editorial, ve en esta una opción de “autogestión editorial para la promoción de la joven literatura”. Mientras, Junior Fernández persigue un propósito similar con Ediciones Encaminarte y adiciona la intención de corregir ciertas dinámicas disfuncionales de la promoción y distribución del libro.
Un rasgo común de estas tres iniciativas “libertarias” es, sin embargo, la búsqueda de alguna sombrilla institucional bajo la cual cobijarse de la intemperie legislativa; toda vez que el business editorial en Cuba está constitucionalmente amarrado para que sea asunto de Estado. Así, Fornaris recibe amparo como directora de la Casa de la Poesía en La Habana Vieja; Costanera Editorial cuenta con la suerte de que su gestora esté vinculada al Centro Cultural Dulce María Loynaz; y Ediciones Encaminarte, con sede en Las Tunas, ha buscado a Ediciones La Luz, de la Asociación Hermanos Saíz de Holguín, para iluminarse una vía de publicaciones. Luego, estas se conciben a sí mismas como “complementarias” y “no competidoras” con la gestión estatal.
Colección G es la denominación adoptada por un caso parecido a los anteriores en cuanto al binomio independencia-institucionalidad; pero distinto en cuanto al soporte, porque se fragua dentro del camino más tradicional, la producción industrial del libro. Comandado por Gilberto Padilla, un ensayista y profesor de literatura; este ha compaginado su rol al frente de la editorial Caja China del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, con la iniciativa de fundar un sello literario cuya novedad respecto al contexto definió en la presentación de su primer título (La Autopista: The Movie, del escritor cubano Jorge Enrique Lage), de la siguiente manera:
“Cuando se revisan los catálogos de las grandes casas editoriales (creo que no hablaba de las extranjeras, Tusquets o Anagrama, sino de las nativas: UNIÓN, Letras Cubanas…), se evidencia una monotonía en las obras y la ausencia del valor del juicio personal, del editorialismo”.
Pero la demarcación de Colección G no sólo es un dilema de contenidos y autores; también “nos hemos propuesto romper con todo aquello precario en el libro cubano —dijo Padilla—, principalmente, con el libro cubano promedio, y a romper con la larga historia del texto cubano como folleto”. Esta intención se comprende con sólo una ojeada a la novela de Lage: presencia de sobrecubierta y solapas, con un diseño “distinto”, de elegancia con sobriedad, y una atractiva imagen del artista plástico y fotógrafo Jorge Otero abarcando toda la contracubierta.
Encima, y según Padilla, Colección G “se propone lograr que los autores tengan una edición de culto con todo lo que ello implica, una tirada de mil ejemplares, una buena distribución, una promoción alarmante”. De lo anterior se desprende que algunos canales, “bastante alternativos” por cierto, tendrá que abrir para conseguir este propósito.
En esta afluencia de protagonistas de estreno para el contexto literario cubano, se echa a ver la ausencia de proyectos enfocados hacia el terreno más en boga y el más promisorio en este mundo que emigra ineluctablemente hacia lo digital. Pero, como mismo “ojos que no ven corazón que no siente”, en un escenario donde todavía hay escritores, editores y lectores que a la palabra Internet le atribuyen resonancias fantásticas porque nunca —o muy poco— han pisado el sendero virtual, se entiende que términos como ebook o libro electrónico les suenen a “sueños de la razón” que, acaso, “engendran monstruos”.
FÁBULA DIRECTA AL CORAZÓN (SEGUNDO ACTO)
José Adrián Vitier tiene sangre de Orígenes: es nieto de Cintio Vitier y Fina García Marruz. De alguien así no extraña que en el acto de constitución de su proyecto literario personal, se pronuncie con una fábula. Y una fábula de las más antiguas: Bien vs. Mal; Dios y el Diablo disputándose el corazón humano.
Sería largo el cuento completo y, aunque esto no le satisfaga a José Adrián, tendré que ofrecerlo abreviado, en onda Reader Digest:
Dice la fábula que funda la Colección La Isla Infinita, que Dios dio a Adán y Eva el Primer Lenguaje; y atrás llegó el Diablo con su tentación de la Torre de Babel y atomizó a los hombres en mil lenguas. Entonces, Dios “empleando magistralmente eso que los guionistas llaman puntos de giro” bendijo la diversidad y benefició a las culturas con la invención de los alfabetos y los libros buenos y necesarios. Contraatacó el Diablo con la creación de la industria editorial y la codicia que hizo parir los malos libros. El próximo paso estratégico del Señor fue engendrar al amigo, que sólo recomienda el libro ideal… De tal modo ha perdurado la disputa por los siglos de los siglos, tan encarnizadamente que es difícil saber siquiera cuál de los dos inventó el libro electrónico…
Para conocer a José Adrián, en la época que él iniciaba junto al abuelo una revista con el mismo nombre del sello editorial de hoy, tuve que trepar por una escalera al cielo. Era el año 1999 y había apagón, no funcionaba el elevador y Vitier vive en lo más semejante a un rascacielos que hay en La Habana: el Edificio Focsa.
Desde entonces me pareció un tipo que habita en las alturas. Más no por el piso elevado, y tampoco porque exhibiese soberbia de su linaje. Me refiero a las cumbres del espíritu idealista, a las de los sueños y la imaginación. Desde entonces le he visto mostrándose en distintas facetas de la creación: como escritor, editor, ilustrador y pintor, traductor…
Sólo a alguien como él se le ocurriría recuperar la hechura del libro como un suceso manual, y no entenderlo como un signo de precariedad. Al contrario, como un exceso de lo sublime, un empeño rigurosamente estético. Sólo a alguien así se le ocurre involucrar a su esposa Nara, otros familiares y amigos en la fabricación, mediante técnicas artesanales y del grabado, de libros como el Tao Te Ching, La princesa leve de George MacDonald, Escrito de los cinco anillos de Miyamoto Musashi, Mitos y leyendas celtas de Thomas W. Rollestone, junto Las cartas de Martí compiladas por Fina y volúmenes de Eliseo Diego y Samuel Feijóo, entre otros.
A la hora de seleccionar su catálogo, Vitier escoge esos libros que nos sirvan “para aprendernos mejor la conmovedora belleza del mundo’, y reencontrar ‘el alimento innombrable: lo real”. Él parte de la premisa latina Cor ad corloquitur (“El corazón al corazón habla”) y expone de esta manera la razón que lo incitó a crear la Colección La Isla Infinita:
—En mi humilde criterio, la principal causa de que esté decayendo el hábito de leer es que, en su mayoría, los libros que se publican, dentro y fuera de nuestro país, no parten del corazón de nadie, no conmovieron a ningún editor, y difícilmente estremecerán a algún lector; no obstante, llenan las estanterías, obstruyendo con su sola existencia el acceso a los pocos libros que realmente justifican el hábito de leer y pueden suscitar lecturas profundas o memorables en algún lector.