Un grupo de escritores cubanos crea una cartografía literaria para conocer mejor la historia de su país en los últimos 55 años. Primero comentan algunos de sus libros en los que han abordado temas cubanos y después recomiendan a otros autores y libros.
ALMA FLOR ADA
“He escrito las memorias Vivir en dos idiomas, Alla donde florecen los framboyanes y Bajo las palmas reales, y las novelas En clave de sol y A pesar del amor.
“Sobre otros autores: El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, es una de las novelas más importantes de la literatura hispanoamericana, se nutre de los conflictos inherentes a las revoluciones: la injusticia que las provoca, el idealismo que las inicia, el absolutismo, los desmanes y las traiciones que pueden engendrar. El hombre que amaba a los perros y el resto de la obra narrativa de Leonardo Padura son una profunda crítica al desgaste de los ideales revolucionarios, a las traiciones cotidianas que erosionan principios fundamentales. Pero a pesar de la crítica honesta y profunda ambos narradores dejan abierta la esperanza en el ser humano como ente social.
“El poeta Nicolás Guillén tenía ya una voz potente antes de la Revolución, durante cuyas primeras décadas alcanzó aún mayores cimas. Esas primeras décadas fomentaron ampliamente las publicaciones en Cuba, tanto de libros cuanto de revistas literarias y dieron un amplio aliento a la literatura infantil”.
ABILIO ESTÉVEZ
“He intentado reflejar mi manera de “interpretar” esa realidad que me tocó vivir, y como no podía ser menos, en casi todo cuanto he escrito. Aunque quizá haya dos novelas mías que pretendan una indagación más directa: Los palacios distantes y El navegante dormido. Para intuir una realidad tan difícil, habría que leer, además libros como La fiesta vigilada, de Antonio José Ponte; los ensayos de Iván de la Nuez o Rafael Rojas; La novela de mi vida de Leonardo Padura; Informe contra mí mismo, de Eliseo Alberto. Y por supuesto, dos clásicos: Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante. Aunque no se me escapa que dejo fuera libros y autores que la brevedad de esta nota me impide señalar”.
WENDY GUERRA
“Los autores cubanos que no pudieron o pueden hoy publicar en su patria son escritores sin país, y para muchos, es casi un favor ser editados por editores foráneos porque no todos son negocio para esas editoriales. ¿A quién le importa hoy en tópico cubano? Tiene que ser algo excepcional para despertar tal interés internacional. A los agentes literarios les cuesta mucho venderlos porque su verdadero y numeroso público está en Cuba y aquí no pueden ser comercializados.
“La consecuencia general de todo esto son los bandos políticos, el odio que destilan los blog que se escriben de lado a lado. El combate de insultos y vanidad, desencanto y decadencia es, muchas veces incomprensible para el resto del mundo.Otra de las consecuencias es la pérdida del respeto por parte de los observadores, teóricos, intelectuales o editores extranjeros que, cuando escuchan o leen dichas discusiones aparentemente agudas, pero bordadas de indescifrables insultos, nos retiran su atención. A esto le llaman “rollitos cubanos” o “alta chusmería política”.
“Mis libros puntuales para nombrar lo vivido en estos años son: Negra, Todos se Van, y que hoy es un filme de Sergio Cabrera y que parte de un Diario Personal que abarca la infancia y adolescencia de Nieve Guerra una niña cubana en años en los que el estado, muy por encima de sus padres, decidía su suerte, su destino y el de sus contemporáneos. También citaría Nunca fui primera dama, este libro habla sobre estas cinco décadas donde la mujer no ha tenido voz dentro del poder real de la vida política cubana.
“Recomiendo a Pedro Juan Gutiérrez, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, Dulce María Loynaz, Leonardo Padura, Eliseo Diego, Reina María Rodríguez, William Navarrete, Ena Lucía Portela, Sigfredo Ariel, Atilio Caballero, Guillermo Rosales, Lezama Lima, Carlos Victoria“..
CARLOS ALBERTO MONTANER
“He escrito varios libros sobre el tema. Las novelas Perromundo (sobre la dolorosa elección entre la sumisión o la muerte), La mujer del coronel (sobre el control afectivo de una revolución que persigue el adulterio de las mujeres casadas con oficiales del ejército y cuadros del Partido) y Tiempo de canallas. Esta novela se centra en la vida ficticia, pero tejida con elementos reales, de un hispanocubano aparentemente trotskista, que participa en la guerra civil español. Esta es una narración sobre la traición, enmarcada en el ambiente de la Guerra Fría. Pronto saldrá publicada en España bajo el sello de Edhasa. También libros de ensayos: Informe secreto sobre la revolución cubana, Cuba: un siglo de doloroso aprendizaje, Viaje al corazón de Cuba y Los cubanos: historia de Cuba en una lección, entre otros.
“Entre las recomendaciones de otros autores la mejor historia de Cuba, con mucho, es Cuba: economía y sociedad (16 volúmenes) del profesor Leví Marrero. Es una portentosa obra, increíblemente escrita por un autor que, sólo con la ayuda de su mujer, en una modesta casa de Puerto Rico, reconstruyó la historia colonial cubana. Hoy ésa sería la obra de un equipo de investigadores”.
KARLA SUÁREZ
“Entre mis libros señalo dos novelas. Silencios (Premio Lengua de Trapo): una protagonista de mi generación que narra la vida de su familia desde los años setenta hasta la caída del muro de Berlín. Y Habana año cero (Premio Carbet del Caribe, inédita en España): cinco personajes se aferran a una absurda idea con tal de sobrevivir en 1993, el peor año del “Período Especial”.
“Recomiendo a Leonardo Padura y Jesús Díaz que narran períodos diferentes. Además, Cien botella en una pared, novela de Ena Lucía Portela y Habana Babilonia, un excelente ensayo de Amir Valle sobre la prostitución”.
ZOÉ VALDÉS
“Pese a que varios de mis libros fueron escritos dentro de Cuba, he escrito una literatura del exilio, como casi toda la gran literatura que se ha hecho en Cuba desde José Martí a Gertrudis Gómez de Avellaneda.
“Yo tuve la suerte de tener una gran abuela, muy anticastrista, y un padre preso durante cinco años, que no fue una suerte para él, pero a mí me abrió los ojos muy temprano. Tuve la suerte de tener una abuela que también me abrió los ojos desde niña. Y atendí más a mi abuela que a Granma (juego de palabras).
“Cuando salí de Cuba la primera vez tenía 23 años, fue acompañando a mi primer esposo Manuel Pereira, ahí descubrí el mundo, y todas las mentiras que nos habían contado.
“Cuando salí de Cuba definitivamente, la segunda vez tuve que aprender la verdadera historia de Cuba, yo tenía 34 años. Leer a Leví Marrero, los capítulos censurados de Fernando Portuondo, toda la historia censurada, y me di cuenta que mi abuela tenía razón en todo lo que me había querido enseñar de la historia de Cuba.
“Nunca me he arrepentido de mi exilio, siento que la libertad la aprendí en Francia, y en España aprendí a ser persona, porque fue España quien me dio primero que nadie la nacionalidad.
“De mi obra puedo hablar de La nada cotidiana, hay un antes y un después de esa novela, aunque me hayan querido silenciar tanto tirios como troyanos, en Te di la vida entera también abarco siete décadas de la historia de Cuba, hasta los años noventa, La Ficción Fidel, es el libro más directamente político, los anteriores son novela.
“De los escritores actuales que yo recomendaría están Juan Abreu, José Abreu Felippe, Luis de la Paz, Carlos Victoria, Yanitzia Canetti, Antonio Ricardo Valle, entre otros, y por supuesto, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Lydia Cabrera, Lezama, Sarduy, de los de siempre, de toda la vida”.
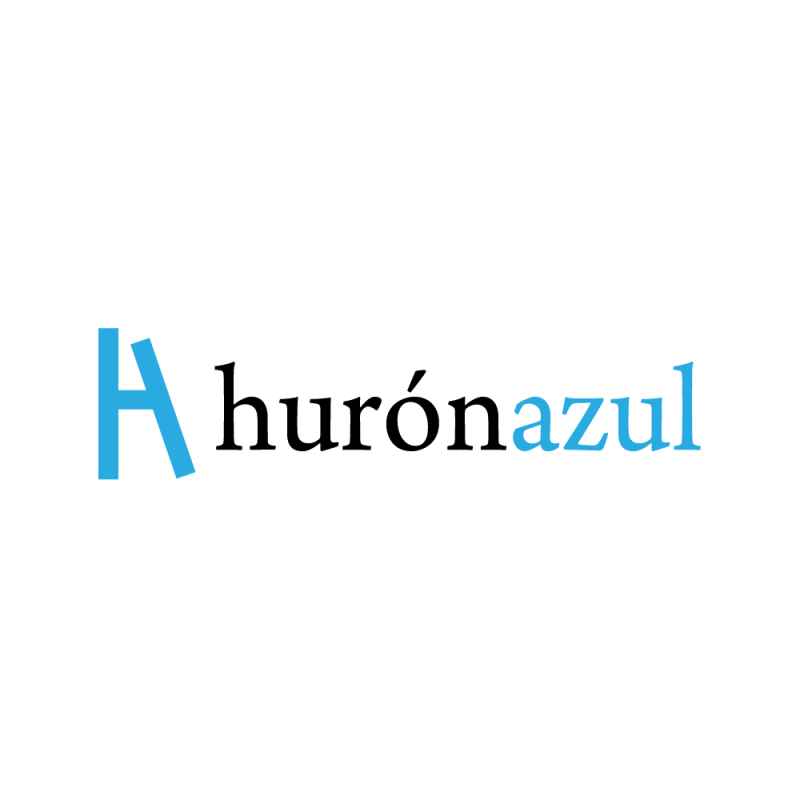
![habana[1]](https://coleccioncuba.files.wordpress.com/2014/12/habana1.jpg?w=300)







